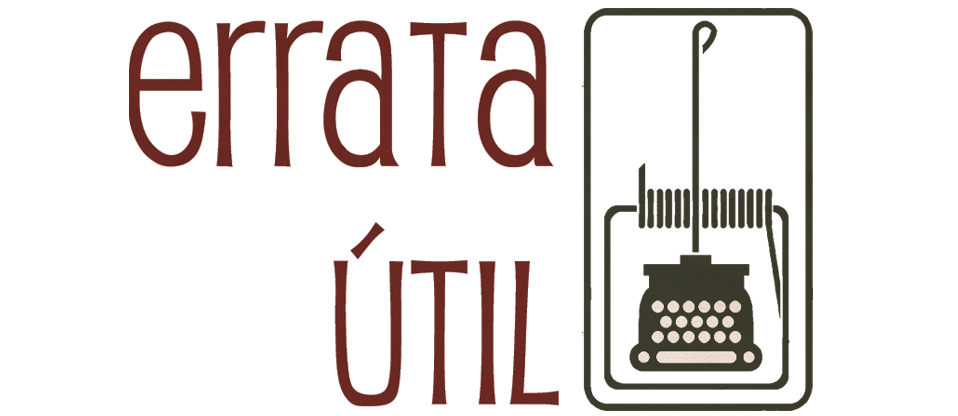lunes, 10 de diciembre de 2012
El Gato
lunes, 3 de diciembre de 2012
Pucho
Antes de salir disparado, sujetando por el cuello a la chaqueta que se resistía encaramada en esa silla, había discutido con el manojo de llaves que jugaba a las escondidas debajo de cualquier libro, indiferente frente a su apuro, a su desesperación. También había triturado furiosamente el aluminio vacio, solitario, delator, mientras escribía la primera línea del poema derramando café sobre la letra del horror. Se habían terminado.
El montón de basura le hizo la última treta, sujetándole el zapato y provocándole una caída estrepitosa contra el pavimento de la calle desierta. Se sacudió más que colérico de toda la consternación del vicio y sus desechos. La chaqueta reclamó enganchándose a la verja, el manojo de llaves gritó al fondo del bolsillo de su pantalón. Pero nada de eso lo detuvo. Corrió calle arriba, rogando que la lucecita del letrero estuviera fulgurando aún.
Con el aliento cortado por la prisa que prorrumpió en un suspiro de alivio, se asomó a la contraventana de la cantina, vigilada por la proveedora y su cajita milagrosa. De allí escapaban alaridos de goce y una mala sintonía con olor a ron. Se detuvo y calló, pues la vendedora ya había estirado la mano a su esperanza, con la cajetilla de sus rojos favoritos. De vuelta a casa, bajando la pendiente, se le podía ver envuelto en la humareda. Agradecido, dibujaba circulitos incandescentes que alimentaba con su absorta aspiración.
lunes, 12 de noviembre de 2012
La siesta del fuego
jueves, 18 de octubre de 2012
Zephyrus
martes, 16 de octubre de 2012
Saudade
jueves, 11 de octubre de 2012
Recogedor de los Anónimos
miércoles, 10 de octubre de 2012
Autumn dancer
Cuentan que, hace muchos años, cuando el otoño se acercaba, el mundo comenzaba a deteriorase y las hojas de los árboles se teñían de aquél color ámbar. El sol brillaba rojo en el cielo, como una gran antorcha, cuyo calor disminuía con el pasar de los días. Los atardeceres y las nubes brillaban con aquel tono naranja, impregnando los corazones de los hombres con tristeza y nostalgia. Aquella brisa cálida y el soplido del viento lloraban al pasar entre árboles, ríos y montañas. Algunos dicen que, cuando se ocultaba el sol en las tardes de otoño, si se ponía la atención adecuada, se podían oír los lamentos de aquellos que abandonaron este mundo; se los podía escuchar en el llanto de las aves, en su vuelo y en el viento que acariciaba sus alas. Era el único momento en el nos uníamos con lo hay más allá. Por eso la tristeza prevalecía a la hora del crepúsculo. Y el llanto de las aves, precedía al invierno.
martes, 9 de octubre de 2012
Bajo el puente
miércoles, 3 de octubre de 2012
Firecatcher
lunes, 1 de octubre de 2012
Ojos que no ven, corazón que se sienta
viernes, 28 de septiembre de 2012
Ofrenda
jueves, 27 de septiembre de 2012
La tierra que es todas las canciones
lunes, 17 de septiembre de 2012
El agua en que se pierden todos los recuerdos
jueves, 13 de septiembre de 2012
Tormenta en Re menor
miércoles, 12 de septiembre de 2012
El final de cualquier puerto
lunes, 10 de septiembre de 2012
La palabra que es todos los fuegos
martes, 21 de agosto de 2012
Barrendera
martes, 14 de agosto de 2012
De canicas
lunes, 13 de agosto de 2012
El viento que es todos los pájaros
viernes, 10 de agosto de 2012
Verso de sangre
miércoles, 8 de agosto de 2012
Canillita
martes, 7 de agosto de 2012
Cuento con bufanda
jueves, 2 de agosto de 2012
Vida de muertos
miércoles, 1 de agosto de 2012
Hacedora de sombras
lunes, 30 de julio de 2012
De la nostalgia y otras alimañas
martes, 24 de julio de 2012
Polilla
lunes, 23 de julio de 2012
Los fantasmas de la avenida
jueves, 21 de junio de 2012
El Laberinto
martes, 19 de junio de 2012
Caradelunes
lunes, 18 de junio de 2012
Hipótesis, Síntesis y Conclusión
miércoles, 18 de abril de 2012
La Vieja Vejez
(Yvonne Rojas Cáceres)
La rutina de siempre, amanecer con olor a canela hervida y té de sultana, los sahumerios en la bañera con jabón de glicerina, neutro y luego, sobarse los callos con la crema de hierbas comprada en la botica de don Anastasio. Pero esta vez luego de prolongados 3 meses que se contaban como una de las tantas eternidades de espera, salía a la calle y tenía una buena razón para hacerlo gustosa.
Sujetó su rosario para espantar esas ideas de muerte por un minuto, mientras requería la concentración suficiente para pronunciar sus ojeras, darle el rubor adecuado a sus arrugas faciales y equilibrar la tembladera de sus manos de tal forma que se percibiera su longevidad sin tener que caer en la torpeza.
Cubrió su cabeza blanca con el velo eterno y oscuro de sus paseos dominicales pensando, hoy es un día especial. Se vería con sus confidentes de costumbre en el banco de la plaza central, a las 8 de la mañana, justo frente a la catedral. El motivo, un necrológico bastante adornado que ocupaba casi media página del tabloide matutino; María Mercedes Fuertes viuda de Martínez había fallecido. Era menester (palabra comúnmente usada por su gremio, cargada de la fuerza suficiente como para alegar la necesidad y urgencia de estar presente en el lugar y momento indicados) asistir al funeral, pues quedaban cabos sueltos en la recopilación fundamental de los avatares de la vida de esa mujer que se había vuelto pública e importante el día que se había internado, con incesantes dolores de lumbago, en el hospital general de la ciudad.
Así que, se empolvó las resquebrajaduras de su nariz aguileña que, desde hace mucho tiempo respiraba sola, el aire comprimido de una alcoba olor a ungüento de menta y sábila; sujetó su cartera eterna de cuero negro y limpió el polvo de años de sus zapatos de charol, esos que usa sólo para una ocasión especial, porque le lastima los callos, porque las suelas son delgadas y el frio del concreto en las calles, le cala los huesos de la pantorrilla.
Justina de 82 le había dicho que las medias de nylon negras, amortiguan las espinas gélidas del amanecer en las aceras y que funcionan mejor que los ungüentos salicilados. Sólo mujeres como ella podrían tener la clave y solución de los achaques (inventados o no), esas fórmulas que se maduran y teorizan a modo de gastar el tiempo mientras se espera el turno en una peculiar y decadente sala de espera; pero no cualquier sala de espera, sino aquella que sin ser un lugar preciso, se convierte en ese espacio compartido por las veteranas mártires de la vida que por razones grotescas, impiadosas y risibles (casi como una burla del destino) llegan a superar el medio siglo de existencia.
Las conversaciones que peculiarmente se sostienen (inclusive y más frecuentemente entre extraños que se reconocen por motivos médicos y de salud) en los improvisados livings de los consultorios médicos o de las clínicas, en las sala de espera de un hospital, son constantemente reproducidos en las tertulias de las curtidas doñas domingueras, paras las que no sólo se investiga los vericuetos de la vida sino y principalmente los avatares de la vejez.
Ahora se preparaba decidida con un discurso ampliamente estudiado durante la madrugada, en esas horas que ya es fastidioso tener sueño, es fastidioso soñar y es más fastidioso mantenerse en vela. Es cuando el cerebro se pone en funcionamiento y opera maravillosamente, inventando historias no vividas, leyendas explicativas de los misterios cotidianos con resultados hipocondrios o nefastos. La gota, el reuma, la diabetes, inclusive el mal de ojo o el cáncer. Muy propios de su ilustre clan de avejentadas comadres.
Esta vez se había preparado con la sabiduría adquirida con los años de experiencia, tendría bien de qué hablar y cómo intervenir segura en la tertulia que le esperaba luego del entierro. Ella misma había sufrido de varios de esos males (cotidianos o no) y había salido airosa de cada uno de ellos; inclusive del más enérgico, la ciática. Hasta se dio el gusto de ir a la funeraria y escoger el color del ataúd, asegurarse de que combine con las cruces del altar y las flores que adornarían el salón. Para después, porque aún estaba en pie, pero eso no le hacía ninguna gracia.
Mientras la vida le sumaba años, le restaba la desidia y el cansancio que combatía fervientemente formando parte de un grupo singular, al que no les era permitido el ingreso a los ingenuos e ilusos que le apostaban a las buenas memorias, esos que pregonaban a los cuatro vientos lo felices que habían sido y lo bien preparados que se encontraban para la llegada del último visitante.
No, aquellos arruinaban el ambiente y con ellos no se lograba la necesaria conexión con la zozobra y desazón ingredientes tan fundamentales en sus reuniones dominicales.
María del Pilar Gandarillas viuda de Gonzales, con 79; Justina Magdalena Irigoyen de Fuentes de 82; Dolores López viuda de Contreras con 91; Celestina Gómez Urquidi con 75, la solterona; Consuelo “Chepita” viuda de Álvarez con 76, (de la que nunca se supo cómo llego con semejante nombre alternativo a vivir una vida decente) y ella; se adjudicaban el privilegio de pertenecer a uno de esos tantos grupos de veteranas solitarias que llenan los espacios vacíos en los funerales, expertas en redactar notas de condolencia y en describir biografías de los sujetos bien reconocidos (pero ya difuntos) en los círculos selectos de la senectud pueblerina.
Había consultado a su sobrino nieto, estudiante de medicina de segundo año, sobre algunas raras afecciones de la edad provecta, actuales y pasadas, había intentado navegar por la internet (sin resultados provechosos pues aún no concebía la relación lógica del movimiento del mouse y la itinerante flechita en el monitor) en busca de respuestas singulares a los misterios de la decoloración en la piel de los octogenarios, rareza que nadie en el grupo se podía explicar; ella lo atribuía a un proceso similar a la fotosíntesis en las plantas: a medida que uno aumenta años, deja así como el oxigeno, la energía repartida en el aire que inhala y exhala, y a medida que esto ocurre la persona va quedándose sola y por lo tanto sin el calor necesario para efectuar el proceso, va perdiendo el color, como las plantas cuando se las deja fuera del contacto con los rayos solares. Simple y sencillamente la clorofila humana se hace cada vez más pálida por ausencia de calor compasivo.
Durante los últimos minutos que le quedaban al alba, se percató de pensar en una buena y bien combinada selección para el desayuno que compartiría con el clan: dos pastelitos de mil hojas, con relleno de dulce de leche (sólo dos para no parecer golosa, además era ya muy difícil evitar la regadera de migas en el vestido azul que traería puesto); una taza de té de bergamota, para parecer en este caso muy refinada, aunque el sabor no le agradaba para nada al igual que ese inusual nombre.
Aplanó las arrugas de su sacón color azul con bordados de cinta negra como el ébano, para cubrir las otras tantas arrugas de la avejentada blusa de seda marrón, que a su vez ocultaban los fuelles y rugosidades de su piel amarilla pálida, que había impregnado con leche de rosas, esa de la botellita rosada, para espantar las miasmas de la ancianidad, mientras recordaba (algo que se convierte en práctica cotidiana de los años acumulados) algunas de las curiosas anécdotas, que estaba segura fluirían en la conversación que le esperaba.
Como aquella que ilustraba fielmente las pericias de la ancianidad y sus fábulas bien cargadas de astucia, que nadie más que tenga la capacidad y la valentía imberbe podría imaginarse; la autora del hecho Celestina, víctima de un atraco a plena luz del día. Se había bancado una fila de 38 ancianitos en la ventanilla del la boletería del Estadio Municipal para cobrar el Bono Dignidad, antes llamado Bono Sol. Pensó que tuvieron que aumentar la cifra de 200 Bs. al mes para recordar a todo el resto de los ciudadanos, que la senectud no priva de la dignidad a las personas (eso le recordó que debía realizar la molesta tarea de vaciar la bacinica de orines antes de salir para que la habitación no se inundara de olores corpóreos; más ahora que estaba probando unas pastillas para la jaqueca, que dejaban un amargo aroma en sus deposiciones nocturnas)
–Dignidad, repitió para sus adentros, mientras se envolvía la mano derecha con la pañoleta que le había regalado su nuera, y que dadas las circunstancias de suegra en todos sus cabales (cuya tarea fundamental era hacerle la vida imposible a la mujer de su hijo único) usaba únicamente para retirar el frasco metálico de orinas del costado de la cama y llevarlo al inodoro, recordando el rostro complaciente de la pseudo hija que Danielito había escogido para ella. Sí lo que una tienen que aguantar en esta vida, no basta haber luchado tanto para sacar adelante a su hijito, tan inteligente para que se meta con la primera ofrecida que se cruce en su camino; ese discurso lo había manejado ya muchas veces en las tertulias dominicales, estaba gastado como su propia existencia.
Bueno pero el asunto fue la astucia que la prolongada madurez incrementa en algunos, es digno de explicar en el atraco del que fue víctima Celestina Gómez Urquidi de 75, la solterona. Caminaba intranquila (como lo hacía desde hace unos 10 años y una suma extensa de achaques y chocheras), por la acera norte del Estadio cuando se percató que un jovenzuelo la seguía, desarrapado y con mirada aguda no despegaba el ojo de ella (pero a esas alturas era evidente que no tenía más que tres alternativas, o la conocía y por la apariencia le pediría algún tipo de ayuda preferentemente económica, o no la conocía y por la apariencia le pediría igualmente ayuda; o por el contrario la conociera o no, pensaba obtener su ayuda económica sin pedírsela, eso también podía ser evidente por la apariencia).
–Más bien, querida– se apresuró a explicar Celestina mientras sorbía tragos de mate de anís en unas tazas de revista al estilo Vintage; –traía puesto el sacón amarillo que me regaló mi hija, ese que tienen unas hombreras bastante pronunciadas, digo más bien porque cuando me apantalló contra la pared y me dijo en tono bastante grosero que soltara la plata, atiné a meter la mano dentro del saco, haciéndole creer que tenía el dinero resguardado en el pecho, arranqué la hombrera y la arrojé lo más lejos que pude hacia la calle, el desgraciado corrió hacia lo que creyó que era su botín y mientras tanto, patitas para que las quiero, corrí hacia la esquina me subí al micro, que muy amablemente se detuvo pues comencé a gritar con lo poco que me queda de voz–.
Luego de la narración de tan singular experiencia se repartieron por el ambiente una decena de Avemarías y Jesuses, acompañadas de exclamaciones varias y ademanes con las manos que surcaban el rostro haciendo la señal de la cruz protectora. No faltó alguna que sujetando su rosario se estremeció recordando alguna vez que tuvo que repetir el Jesús unas cien veces para quitarse el inicio de un soponcio emocional. Pero al final todas aplaudieron la hazaña, reconociendo que la vulgaridad de llevar el dinero en el corpiño pudo salvar la vida de una de las amigas, al menos por un par de años más.
—Ay querida –se apresuró a replicar Chepita de 76–, seguro ese hombre era un ordinario, porque de lejos se sabe que gente como nosotros no lleva el dinero en esos lugares tan incómodos y de mal gusto.
Mal gusto pensó, mientras terminaba de arremangar sobre su piel marcada, las medias de nylon negras sobre sus pantorrillas y se acomodaba los zapatos de charol, con la lentitud de una tortuga que intenta reclinarse dentro de su caparazón; y el sabor de las pastillas de eucalipto se acumularon dentro de su boca en un contundente eructo cuyo eco terminó de rebotar en el crucifijo colgado de la pared amarillenta de la habitación. Se tapo la boca ruborizada, camino a la mesita de noche, aún espantada por ese acto de muy mal gusto y sorbió un trago de manzanilla del vaso de plástico opaco como sus ojos.
Otro recuerdo invadió de pronto su cerebro nevado por las canas, había olvidado guardar el rosario de cuentas negras en la cartera, era un elemento indispensable en su ajuar de domingo. Se apresuró a buscarlo sobre el velador, lo sujeto, besó sus puntas crucificadas y lo guardo al fondo de su cartera con todos los recuerdos que le faltaba rememoran para la ocasión.
Caminó por la acera, insegura como lo hacía ya hace más de diez años y una suma incontable de achaques y chocheras, rumbo a la plaza central. Allí la esperaban sus compañeras todas sostenidas por una banca verde y retorcida. Apresuró sus pasos diminutos y saludó a todas con la elegancia que le permitía su columna encorvada y su tembladera. Hablaron del clima y de las averías que éste les provocaba, a cual mejor. Se dirigieron como en procesión, lento, a la casa de funerales, la sede; que no se encontraba muy lejos, en el mismo casco viejo de la ciudad.
Una por una, ingresaron sin saludar a los presentes, pues el honor del primer saludo y la despedida eran para la difunta. Con los balbuceos, de oraciones memorizadas hasta el cansancio, los ademanes y gestos de dolor contenido por sus rostros antiguos, fueron aproximándose al ataúd. Llegado su turno, un frio intenso invadió sus arterias y se le achicopaló el corazón. Miró el rostro de María Mercedes Fuertes Viuda de Martínez, rodeado de terciopelo carmesí. Se observaba pleno y tranquilo, arrugado, sí, pero esas arrugas parecían ser un realce más en su cara, como si hubieran mutado en lozanía. Transmitía un alivio placentero de una despedida muy esperada que pronto sería destrozado en la tertulia del café. Un descanse en paz no sería suficiente para aplacar la tarea de estas vívidas comadres de velorio y cementerio, María Mercedes esperaba una última función en su sociedad, tendría que escuchar una biografía inusual escrita entre recuerdos, masitas de mil hojas, tazas de porcelana al estilo Vintage y té de bergamota. La tarea que le designa la vida a la vejez, todo un clan bien conformado del que ella fue digna y agradecida integrante hasta la extremaunción.
El domingo se fue cubriendo de mediodía, mientras ella abría la puerta de su vieja casa y de su vieja vida, hacia un viejo nuevo recuerdo que serviría de excusa a la espera de otro necrológico que le devolviera el aliento y las ganas a su vieja vejez.