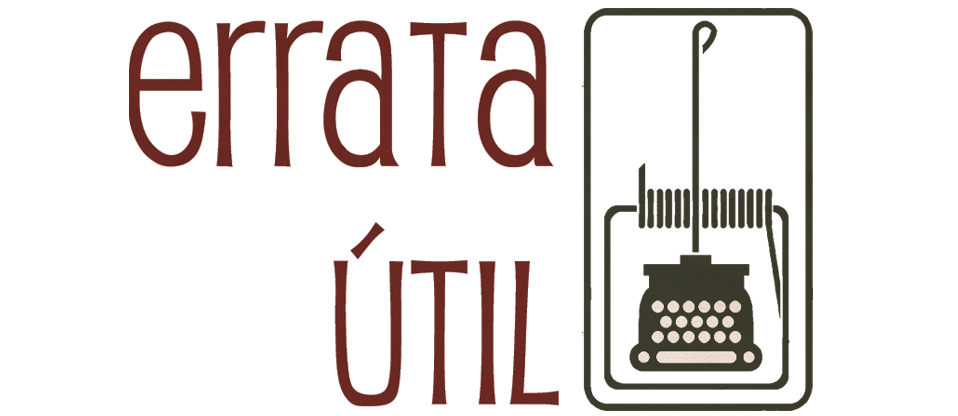(G.
Munckel Alfaro)
Le dicen así porque le
gusta jugar. Primero lo ficha al tipo y se queda rondando cerquita de su casa,
le hace bromas y lo jode un poquito nomás. Aunque a veces se pasa, a veces de
verdad le lastima al tipo cuando hace sus bromas. Es que él no es como nosotros
pues. Para nosotros es bien serio que le corte los frenos a su auto del tipo;
pero para él no, chiste nomás es, parte de su juego dice. Lo podría matar así;
pero es pues un as. Tan bien lo hace, que el tipo no se muere, sólo se pega el
susto más jodido de su vida, se caga de miedo; pero sale sanito, o más o menos
sano. Cosas como esa sabe hacer y hasta más jodidas. Y así lo puede tener al
tipo durante días y hasta meses. Es pues así, le gusta jugar con los tipos como
si fueran ratones. Después nomás los mata y se va caminando y relamiéndose sus
bigotes, pensando pensando con quién puede jugar más tardecito.