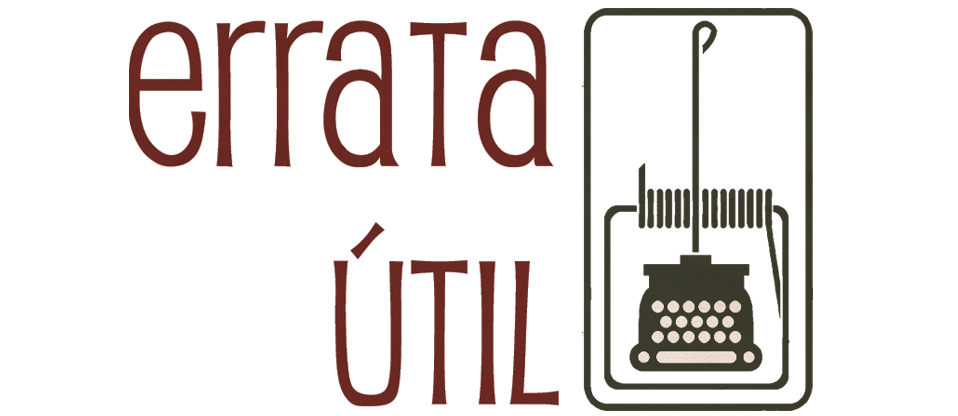(G. Munckel Alfaro)
Los fuertes rayos de sol que entraban por la gran ventana bañaban el estudio con una luz que las pesadas cortinas entreabiertas pintaban de verde. Sentada ante el antiguo y reluciente escritorio, Karen sollozaba suavemente mientras contemplaba el retrato de Jorge. La situación de su amigo la sumía en un estado de profunda melancolía en el que, lo último que deseaba, era quedarse sola. Algunas de las lágrimas que derramó, humedecían las desordenadas hojas de papel sobre las que se apoyaba. Aún sollozaba cuando Gabriel, lleno de energía, entró en el estudio y, al escucharla, se acercó a tranquilizarla. También miró el retrato y, aún tratando de consolar a su amiga, derramó un par de lágrimas que fueron a parar en el cabello de Karen. Sin dejar de notar un manojo llaves, descuidadamente abandonado frente al retrato de Jorge, se acercó a Karen y le dijo que saldría a buscar a los demás.
La puerta del estudio se abrió con un ligero chirrido de casa vieja y, de pronto, el ambiente se llenó con la dulce voz de Víctor, que llegaba acompañado por Gabriel, Bruno y Diana. Karen se sintió aliviada. La presencia de sus amigos la reconfortaba. De alguna manera, al escuchar la tranquila conversación entre Gabriel y Víctor, al ver las manos de Bruno y Diana entrelazándose en la sombra, se sintió mejor. Junto al polvo que flotaba en el aire iluminado por la luz de la ventana, se podían sentir un aire de paz y una brisa de melancolía que, al poco tiempo, envolvió a los cinco en la inevitable conversación sobre la inestable salud de Jorge.
—Quizás lo mejor sería no alarmarse, después de todo, aún no sabemos nada sobre su condición— dijo Víctor, con un toque áspero en su dulce voz, quizás debido a la inusual cantidad de cigarrillos que lo entretuvieron desde la madrugada.
—Quizás… No sabemos nada sobre su condición— por supuesto, Gabriel le dio la razón (casi siempre lo hacía) con ese extraño tono que a veces lo caracterizaba, dando la impresión de subrayar la frase de Víctor.
La brusca irrupción de Gonzalo cortó casi de golpe la tranquilidad que flotaba junto al polvo del estudio pobremente iluminado. Con un leve gruñido malhumorado, trató de dar fin a la conversación de la que se veía excluido; pero sus amigos, acostumbrados a su tosca forma de ser (que contrastaba fuertemente con la lucidez y la paz con que hablaba a veces), ignoraron casi del todo al malhumor del recién llegado, que abandonó el estudio a los pocos segundos de haber entrado.
Los cinco conversaban apaciblemente. Bruno, siempre tranquilo, parecía apoyar a Diana aun en sus breves desvaríos (usuales en ella desde hace un par de años). Karen, más callada que de costumbre, se limitaba a asentir cada vez que se dirigían a ella. Gabriel, cubriendo su carisma con el manto de humildad que siempre sacaba a relucir cada vez que Víctor conversaba, se limitaba a seguir el hilo de su conversación, dejándose llevar por su voz. La presencia de Jorge en el estudio, tácita pero ineludible, obligaba a todos en el estudio a mirar el rostro enmarcado cuando se mencionaba su nombre.
—Tal vez sería mejor tratar de mantenernos tranquilos, no mostrar miedo— dijo Víctor, con ese dejo de cigarrillo en su voz.
—…No mostrar miedo— subrayó Gabriel. Por alguna razón, esa manera suya de darle la razón nunca parecía estar de más, parecía reforzar y hacer más cierta la idea de Víctor.
Gonzalo, nuevamente, abrió la puerta con delicada torpeza. Gruñó algo que sólo Víctor entendió, ya que el resto del grupo estaba sumido en un estado de melancolía colectiva y no le prestó la debida atención. De todos modos, no importaba: el mensaje era para Víctor. Su presencia era necesaria en la habitación del convaleciente.
Mientras Víctor se encontraba fuera del estudio, Gonzalo aprovechó la ocasión para tratar de imponer su opinión entre los cuatro restantes:
—En este momento, todos nosotros deberíamos junto a Jorge. Es probable que no llegue a esta noche; pero ustedes, cobardes, prefieren encerrarse en esta habitación, evadiendo su deber como amigos. La sola idea de dejarlo ahí, muriendo a solas, debería avergonzarlos…
—¿Y quién dijo que está muriendo?— interrumpió repentinamente la voz de Karen —Sí, es verdad que está muy enfermo, todos lo sabemos; pero eso no te da ningún derecho de entrar a reprocharnos que busquemos un poco de paz en esta casa. Sabes que estamos tan preocupados por Jorge como tú…
—Basta— cortó Gabriel —todos estamos apenados por la situación de Jorge, pero no nos dejemos arrastrar por eso. De cualquier forma, si todos estuviésemos en la habitación de Jorge, sólo lograríamos incomodarlo.
Gonzalo, que en el fondo no tenía ganas de discutir con sus amigos, dejó la habitación y fue reemplazado inmediatamente por Víctor. Junto a él, una estela de paz pareció entrar por la puerta del estudio. La calma de la habitación se llenó con diversas historias sobre la vida de Jorge junto a sus amigos que, a pesar de los gratos recuerdos, sólo lograban pintarse sonrisas llenas de una profunda melancolía.
De pronto, Víctor se acercó al escritorio y, antes de levantarla, contempló la segunda fotografía que adornaba el escritorio. El marco ovalado encerraba el rostro de una mujer desconocida.
—Jorge siempre estuvo lleno de secretos— declaró —estuve en esta casa, en este estudio, incontables veces y, sin embargo, jamás logré que Jorge me dijera quién es la mujer de esta fotografía.
—Jorge siempre estuvo lleno de secretos…— subrayó Gabriel, haciendo aún más cierta la sentencia de Víctor.
Una vez más, Gonzalo entró en la habitación. Pero esta vez, la palidez de su rostro prologó la triste noticia que dejó flotando en el aire con un torpe gruñido antes de abandonar la habitación: Jorge estaba peor, probablemente no le quedaba mucho tiempo.
Víctor, que hasta el momento se había mostrado como el más estable del grupo, quedó abatido. No sabía qué decir, pero intentaba decirlo de todos modos. Los demás, notablemente turbados, trataban de mantener la calma. El verde resplandor de los muebles parecía ser lo único estable en el estudio, parecía ser el único color adecuado para iluminar la indisposición que se instalaba en todos aquellos que respiraban el aire espeso, cargado de inquietante tristeza, que flotaba en la habitación.
Por fin, armándose de coraje, Víctor decidió salir del ahora opresivo estudio para ver qué ocurría exactamente con Jorge. Casi chocó con Gonzalo, que comenzó a hablar ni bien abrió la puerta del estudio.
Gonzalo, con su soberbio carácter, tratando de imponerse sobre el silencioso caos que flotaba en el estudio, daba órdenes sobre lo que debía hacerse cuando sucediera lo inevitable. Se sentía a cargo y nadie podría hacerlo cambiar de opinión.
Gabriel, por su parte, se había puesto de pie y aprovechó el breve momento en que Gonzalo dejó de hablar para dirigirse a sus amigos y tratar de convencerlos, con su brillante forma de hablar, de que aún había esperanza, de que se estaba haciendo todo lo posible por ayudar a su amigo.
Pero casi sin escuchar lo que Gabriel decía y, a la vez, casi robando sus palabras, Gonzalo llenó la habitación con su voz, que se esparcía por el aire, procurando convencerlos de que todo estaba perdido, sólo quedaba prepararse para lo peor. Trataba de entender que Jorge estaba perdido y sus amigos lo sabían; pero no querían escucharlo.
Gabriel, lleno de energía, inundó lentamente el estudio con la triste dulzura que sus palabras irradiaban cuando se sabía escuchado. Luchaba por aferrarse a la idea de que Jorge mejoraría y sus amigos creían en él; pero sin esperanzas.
La discusión cesó cuando, por una imprevisible coincidencia, ambos decidieron que lo mejor que podía hacerse, era acompañar a su amigo mientras estuviera con vida. Y, aún esgrimiendo sus palabras, pero ya no el uno contra el otro, sino contra la melancolía que se encontraba al otro lado de la puerta, salieron del estudio, seguidos por el resto de sus amigos.
Aprovechando un breve momento de solitario silencio, Gabriel retornó al estudio y se instaló en el escritorio. Su mano derecha se movía con presteza mientras escribía la primera línea de una carta que sólo él podía y debía escribir. A penas había escrito una línea cuando Gonzalo, esforzándose al máximo por mantenerse calmado, entró en el estudio y se acercó al escritorio. Sus palabras flotaron en el aire hasta alcanzar a Gabriel. Todo había terminado, los demás esperaban abajo.
Gabriel parecía no haberlo escuchado y, mientras Gonzalo se retiraba, no dejó de escribir la carta. Se sentía atrapado. No podía pasar de la primera línea: se hacía borrosa, la tachaba, volvía a escribirla; se hacía borrosa, parecía nublarse, la tachaba, volvía a escribirla; se hacía borrosa, parecía nublarse, invadida por una niebla incongruente, la tachaba, volvía a escribirla; se hacía borrosa, parecía nublarse, invadida por una niebla incongruente, se perdía en la nada de unas manchas ciegas, la tachaba. La hoja se llenó de borrones antes de que pudiera comprenderlo. Sus ojos estaban empañados. Jorge había muerto.