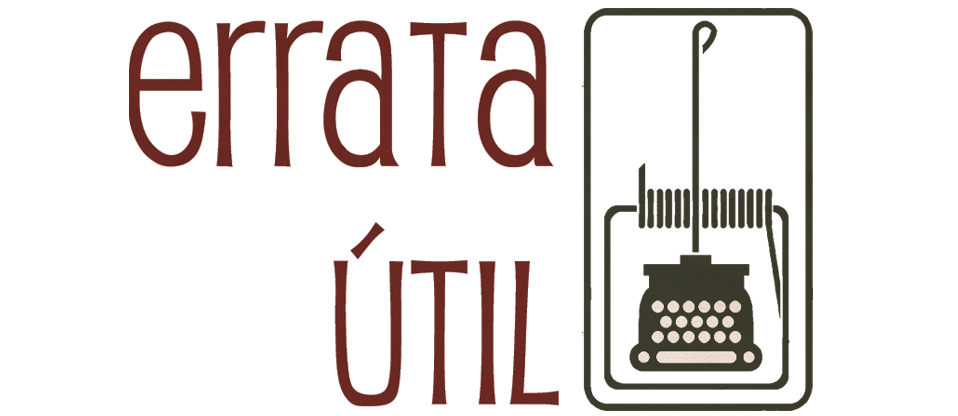(Paola Rodríguez Angulo)
Jueves.
Despertó sobresaltada. El sueño recurrente la había atacado otra vez.
Vio por la ventana y calculó la hora: las cinco de la mañana.
A pesar de sus años, se levantó con agilidad, frotándose lo ojos para borrar las últimas imágenes de su sueño impregnadas en sus pupilas: la devastación.
Buscó en un cuenco de metal abollado: la última bolsita de té. Cuando el agua ya estaba caliente, ella ya se había peinado el poco pelo que le quedaba, no sin librar una batalla contra sus rebeldes y ensortijadas canas.
Estaba bebiendo el calor de la mañana cuando Serafina entró en la habitación.
—Hoy es el día —le dijo —tuve ese sueño, el de siempre; pero esta vez llegué hasta el final.
Serafina levantó la cabeza y le lanzó una mirada compleja mientras seguía masticando su desayuno compuesto por cueros de pollo.
Sin esperar respuesta, la mujer se levantó y salió de su modesta habitación-cocina hecha de ladrillo desnudo y calamina.
Al lado de su puerta, un montón de palos de todas las formas y tamaños esperaban quietos algo de acción. Lentamente fue levantándolos, analizándolos, acariciándolos y guardándolos en un saco de tocuyo. Después de cargar al hombro su preciada carga, emprendió el largo camino a la ciudad.
Serafina la siguió por unos metros, dubitativa, pensando en la inevitabilidad de los acontecimientos de ese día y, finalmente, emprendió la retirada hacia el hogar, asumiendo que los asuntos de los hombres no le incumbían.
La mujer continuó el resto del camino sola; aún quedaba mucho por recorrer y mucho más por trabajar ese día.
Llegó entrada la mañana a su destino: una bonita plazuela de una zona residencial. La conocía muy bien: sus calles rectas y sus casas llenas de flores y arbolitos bien podados.
Recostados sobre el césped de la plazuela, algunos jóvenes retozaban riendo y haciendo chistes: era una imagen pacífica.
—Qué rápido cambiarán las cosas —pensó la mujer mientras se sentaba a observar.
Había un constante bullicio alrededor del lugar que se rompía de vez en cuando por los fuertes silbidos masculinos que alguna muchacha en minifalda provocaba.
La gente empezó a llegar, la plazuela se llenó en poco tiempo; no solo de jóvenes: señoras corpulentas llenas de abalorios, con la mitad de la cara cubierta por enormes gafas oscuras; hombres mofletudos con bigotes de morsa y hasta ancianos curiosos atraídos por el movimiento de la ciudad.
Algunos comían y alguno que otro vociferaba indignado pues “alguien se había cagado sobre las margaritas de su jardín” mientras, más allá, un grupo de jóvenes intercambiaba teléfonos.
Notó que la mayoría de ellos llevaban extraños objetos en las manos: bates de béisbol, palos de golf, raquetas y hasta palos desnudos.
Quien hubiese pasado por ahí, ignorante de lo que se estaba gestando, sin duda hubiese pensado que se trataba de un encuentro multideportivo. Claro, tarde o temprano hubiese notado la ausencia de pelotas de cualquier tipo… la verdad era macabra: las pelotas serían cabezas, brazos, piernas y espaldas humanas.
A su derecha, dos jóvenes imitaban con sus palos, casi inocentemente, una batalla de esas que se ven en las películas de la Guerra de las Galaxias.
De un momento a otro, los ánimos cambiaron: un hombre vociferaba por un megáfono un discurso incendiario mientras trecientas personas escuchaban atentamente.
La mujer entendió que ya era hora de empezar su faena, se levantó y cual pregonera empezó:
—Paaaloooss, palos, tablas, maderas, con clavo y sin clavo caballero, llévese uno!
La gente se agolpaba a su alrededor.
—¡Deme dos!
—A mí uno… ¿tiene cambio de cien?
—No casero, recién estoy empezando el día. Volvé en un rato.
—¡El mío está astillado! ¿Lo puedo cambiar?
—¡Deme diez! Yo soy encargado de la repartición a los vecinos!
La vendedora de dulces que caminaba por ahí, al ver el éxito de la vendedora de palos se reprendió por no haber tenido una idea como esa.
Caminó por la avenida principal que se dirigía al centro de la ciudad, aún ofreciendo su producto que amenazaba con acabarse tan rápido como la inestable paz que impregnaba el aire.
Llegó hasta el río que, como una serpiente verdinegra, dividía a la ciudad en bandos. Al centro del puente, veinticinco policías (en su mayoría mujeres) hacían de barrera para separar a los unos y los otros.
Se detuvo al centro y, poniéndose de puntillas, pudo divisar, al otro lado del río, un mar de gente vestida, en su mayoría de fieltro marrón. Pensó que no tardaría en acabar con su mercancía.
Con paso firme, cruzó la frontera. Mientras se acercaba, notó que cada espacio verde estaba ocupado por personas, sentadas, paradas, recostadas. Las flores, pisoteadas bajo las abarcas, fueron las primeras en sufrir la embestida del conflicto.
Al poco tiempo se acabaron los palos, tablas y maderos. Se sentó a observar y esperar.
A su izquierda, un grupo de gente se protegía del sol bajo un árbol; con miradas insondables le daban vueltas al bolo de coca mientras otros comían algo de plátano. La mayoría, sentados sin mucho que decir ni hacer, sólo esperaban lo inevitable; no necesitaban de discursos incendiarios ni buscaban hacer vida social. Y precisamente, mientras ella pensaba eso, lo inevitable llegó.
De las orillas del río, el viento trajo un bullicio abrumador: gritos, carajazos y demás injurias. Algunos levantaron la cabeza, como un animal que activa todos sus sentidos ante el peligro: los ojos bien abiertos, agudizando el oído y abriendo las fosas nasales a las que les llegaba el pútrido olor de la violencia, mientras los puños se cerraban con más fuerza sobre los palos, hondas y piedras.
La voz corría como pólvora. “¡La mierda! ¡Son ellos!” “¡Hay que movilizar a la gente de la Plaza!”, escuchaba la mujer. Cuando vio las nubes de gas lacrimógeno flotando sobre el puente y la gente corriendo hacia ellas, entendió que todo había empezado.
Caos era la palabra que trataba de encontrar en su cabeza para representar lo que sus ojos veían; la lucha que duró horas se expandió como un cáncer por toda la ciudad.
Gente de un bando y del otro se lanzaban piedras, hacían uso de la recién obtenida mercadería, se atacaban con bayonetas improvisadas y con hondas; mientras la mujer, sentada y con la mirada perdida, recordaba cada segundo de su sueño.
* * *
Se levantó algo entumecida y caminó a paso lento. Un silencio sepulcral, casi vergonzoso invadía las calles que parecían más frías y tristes de lo normal, como si lo que hubiesen visto las hubiese marcado para siempre.
En una mano llevaba el saco de tocuyo vacío mientras que un leve sonido metálico, tintineante delataba a sus bolsillos llenos de monedas.
Cuando llegó al puente, que ahora, como un campo de batalla, tenía el piso regado de piedras, astillas y algunas manchas oscuras que parecían sangre; se detuvo y miró hacia el cielo, talvez buscando alguna mirada acusadora. Sólo encontró una gigantografía que anunciaba, casi como un mal chiste, “Cochabamba, Tierra de encuentros”.