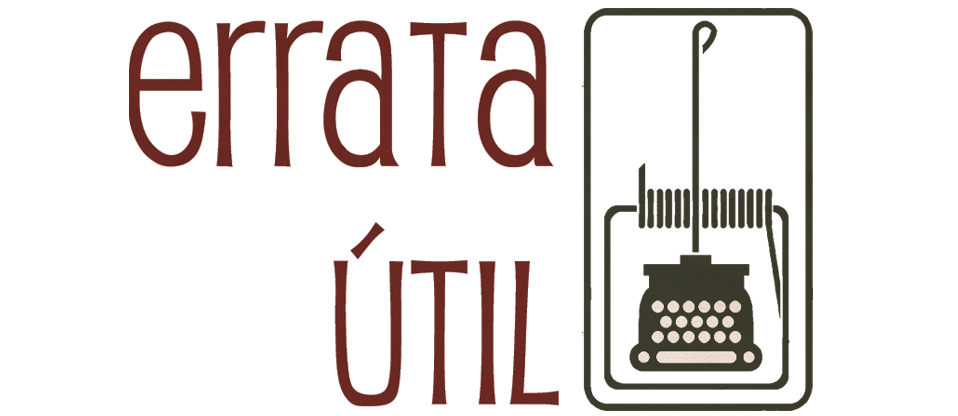(Yvonne Rojas Cáceres)
Estaba agotado, la densa bruma nublaba su vista y las pesadas y frías gotas de lluvia paralizaban sus extremidades impidiéndole continuar su viaje. Agitado pero ávido, por alguna extraña razón que le incitaba a seguir, recorrió unos metros más en la oscuridad por demás espesa de esa noche ausente de luna, hasta que logró divisar a lo lejos la saliente del chapitel principal de aquél antiguo castillo.
Se sorprendió, pues nunca se había aventurado tan lejos, hasta el límite del bosque donde el cielo se atreve a romper la tierra y se dibuja como un abismo por debajo de la montaña quebrada.
Sucumbió en un tembloroso suspiro, cerca de una saliente de piedra que servía de pedestal a una gárgola de ojos duros y malditos, con alas agrietadas, que escupía agua rancia por su boca. Se dispuso en un pequeño recoveco de la roca partida por la historia y miró la lluvia por un momento sin tiempo, hasta que la luna se atrevió a salir por el respiro de cielo prieto que dejaban las nubes recargadas y furiosas, dibujando la estructura de la enorme fortaleza que emergía en medio de los abedules transpirados de tormenta.
Al centro del jardín principal, descuidadamente hermosa, se alzaba una fuente coronada por un hada esculpida en granito, sobre un pilar rústicamente tallado que se asentaba en medio de una alberca circular llena de agua, donde las gotas se estrellaban recreando un baile de estrellas plateadas que desaparecían al nacer; esa sensación de fragilidad con la que las gotas de agua se estrellaban para morir después de un extendido vuelo de miles de metros por el aire, llenaba de nostalgia su corazón de aventurero, de animal solitario, sin lugar de dónde partir, ni a dónde llegar; sin espera ni despedida.
Una añoranza casi humana invadía su espíritu condenado por el mito y la poesía maldita y oscura a la que había sido orillado sin razón. Soñó despierto con una cómplice, mientras arrojaba la humedad de su endeble estructura, no la quería delicada sino más bien osada, no la deseaba complaciente, al contrario la imaginaba arrogante e impetuosa. Pero pronto la fantasía se vio disipada por la brisa helada que penetraba lento como avisando que la tormenta lo dejaría solo también esa noche.
Con el soplo gélido que se escurría por las grietas de la roca que le servía de guarida, penetró la sombra de algo irreconocible a su básica razón, una presencia extraña que merodeaba por los alrededores. Pudo sentirla, casi olerla; pero el olfato no era uno de sus dones. Movió las pupilas de sus ojos redondos y encarnados tratando de reconocer al intruso que se apoderaba de su tranquilidad. Era una mancha enorme y amorfa que se ondulaba afuera por entre los arbustos. Sintió cómo el miedo trepaba por su esqueleto hasta chocar en la base de su cabeza, que comenzó a vibrar y moverse descontroladamente. Pero algo en ese miedo propio de su instinto era diferente esta vez; será por el aroma que se confundía con el viento, ese olor tenía algo que paralizaba sus reacciones más básicas, impidiéndole alzarse y escapar, cuando su naturaleza animal se lo exigía.
Nuevamente todo se tranquilizó. Todo volvió a ser como lo conocía siempre. La tormenta azotaba las ramas de los árboles, la lluvia hacía su música en contacto con las rocas y los adoquines del patio. Pensó que la sombra pudo haberse proyectado desde alguna rama caída, pero ese aroma no se había desvanecido. Por alguna razón, esa noche todo parecía más misterioso que de costumbre. Por alguna razón, alimentaba pensamientos propios de cualquier otro ser que no era de su especie. Por alguna extraña razón, sentía nostalgia, aunque cabalmente no lo comprendía. La luna, la lluvia, la fotografía movediza del bosque al fondo, el patio de ese enrome caserón, la fuente y las gotas suicidas danzarinas, fabricaban una función hecha para él. Insignificante como se pensaba, imaginó que toda esa magia estaba creada por alguna razón, como el preámbulo de algo mágico. Así que se dejó llevar por esas sensaciones inexplicables. Se quedó quieto observando, embelesado, el espectáculo que la noche parecía regalarle en medio de su soledad.
Allí, en ese espectáculo que le había abstraído el pensamiento, la vio por primera vez. Su silueta magnífica delineada contra el fondo verde de los arbustos que rodeaban la fuente. Se movía sigilosa entre la cortina de agua. Resplandecía plateada por la luna, en movimientos exageradamente seductores. Sus ojos amarillos resaltaban como dos llamas en su fino rostro y sus pasos acompasados y elegantes aplastaban los charcos de agua alrededor de la fuente. Arrogante, impetuosa como la había soñado, parecía deleitarse con cada gota de agua que golpeaba su cuerpo, estremeciéndola.
En el fondo de su escondite, él la miraba alucinado, su cuerpo se había paralizado y sólo las pupilas de sus ojos seguían los movimientos de esa criatura perfecta, como hipnotizados por su encanto, creyendo que su sueño se estaba haciendo realidad. Ella lo observó sin hacer gesto alguno de sorpresa al descubrirlo.
Caminó lentamente hacia él, emitiendo un sonido largo y agudo que se confundió con un relámpago en el horizonte iluminando el encuentro. De repente, se detuvo en medio de la plataforma de piedra comprimida y empapada del patio, a pocos metros de él. Lo suficientemente cerca como para que la fría brisa arrastrara hacia esa alada criatura el aroma de felina ansiosa que desprendía ese hermoso ser.
Absorto, alucinado por la imagen de ese sueño justo frente a él se despojó de su instinto de protección, dio unos saltos hacia afuera de su guarida, como atraído por el magnetismo insoportable de esa hembra. Al fondo la tormenta, el posible dios imaginado y piadoso trataba de ahuyentarlo, de salvarlo, arrojando truenos en el cielo encapotado de la noche. Era imposible, estaba poseído por el resplandor de los ojos de la felina. De repente, rompiendo la cortina de agua, en un salto certero, la gata se abalanzó hacia el cuervo que, embrujado por su artificio salvaje, sólo la miró volar a su encuentro, como en su sueño humano.
Le clavó los colmillos en el cuello, mientras lo envolvía hundiéndole las garras en esas alas ya rotas.
En frenéticos movimientos, los dos giraron hacia el centro del patio. Él lloraba sacudiendo sus alas en una última danza de amor, abrazándola y dejándose morir, como queriendo confundir el ébano de sus plumas de enamorado con el pelaje gris brillante de esa maldita hembra.
Bajo la tormenta que iba debilitándose poco a poco, se podía escuchar el maullido jubiloso de la gata rebotando en las paredes de aquel viejo castillo.