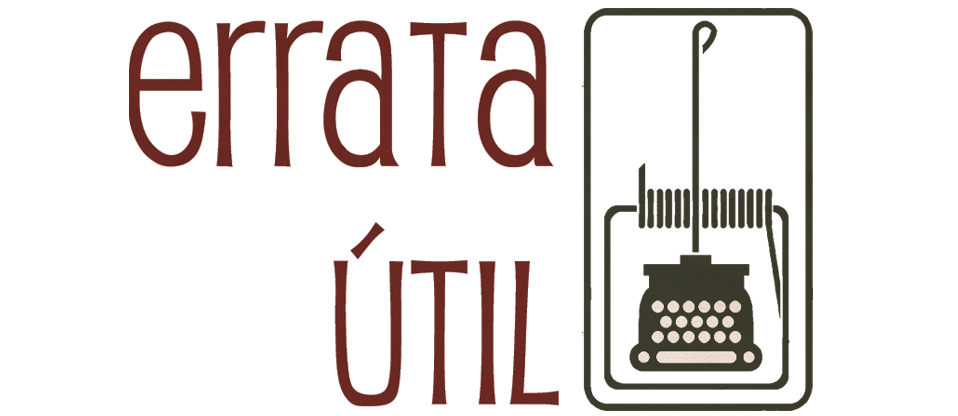(Yvonne Rojas Cáceres)
Un trecho de la lluvia te cae enardecido llamándome, como resbalando por tu cristal mi lubricidad extendida, en ese sitio cuadrado que dejan tus edificios resueltamente apostados frente a mí –cual estatuas trémulas de fogosidad dormida–, como si a todo trance buscaran que mis despojos levitaran estremecidos hacia tu montaña, tu ocaso y tu esquina.
Ahogado en tu espejismo de urbe descolorida, presiento un turbio apetito en tus desagües. ¡Deléitame y te refugio en mi espacio baldío! me susurra tu hastío de transitada vía.
Y sin más, me destilo por el húmedo hueco de tu ventana estrecha, sudando en tus charcos, transpirando mis deseos en los tuyos.
¿Eres tú? pregunto; ciudad ¡me has poseído! Responde mi eco, antes de desaparecer el pudor que me queda, tras el umbral de tus puertas de noche perdida. Y me reduzco a tus peticiones mojando el sueño en tus avenidas, en tus fuentes donde me imagino en escasez, donde me imagino desnudo.
Impugno con tembloroso alarido interno, abandonado en tu rincón eterno y bello: ¡Mi deseo!; te suplico desde mi piel ruborizada y lacerada por tu excitada lujuria ¡Muta en piel! ¡Transfórmate en criatura!
Porque yo no consigo materializarme más que en prisa de transeúnte, más que en euforia de viento azotando tus tendederos; y termino por susurrarte con mi tacto en tus grietas profundas, esto que siento en cada punta de mis extremos intensos, en cada margen de tus adentros de cloaca y albañal.
Me dejo llevar por mi reflejo que ansía un roce. ¡Dame una caricia de tus espejos en mi soledad adormecida! Te toco y, al hacerlo, te destrozo en mil pedazos que se esparcen casi tocando la pasión de florecerte aquí, por tus vidrieras, en este preciso instante, en tu cueva escondida, en tu plaza desierta donde te hallo dormida. Sólo el silencio me responde, cuando camino tus calles ondulantes como un cuerpo caliente, entre tus vidrios rotos, entre mil pedazos de noche y miles de despedidas.
Si contara las veces que arrancaste de mí lo que querías, sabrías que las gotas de lluvia no bastarían para cada apetito cumplido. Me contraigo por esta codicia fresca de existirte cual náufrago de tu agua embadurnada, densamente líquida, con aroma de embriaguez, cuando reposo en tu costa oscurecida. Allí te imagino, a cinco cuadras de tus grietas de cemento en que percibo tu vientre que me sujeta, vértice perfecto, imán fértil de impuras pretensiones, ciudad malditamente seductora, ciudad caliente y a la vez fría.
Sólo me queda imaginar tu figura, materializada en tus criaturas, tersa, tibia, suave, enroscada, impía. Me queda beberte de a sorbos disfrutados en el agua de estampida, para caer en tu seducción como las gotas de lluvia, como un suicida. Dibujando efigies deformes en tus tabiques, alrededor de tus senos de concreto eterno, en el abdomen perfectamente plano de tus autopistas, en el contorno de tus piernas de puente, encogidas; por cada resquicio de tu recato de tuberías, fluyendo en tus océanos de mujer perdida, en tus habitaciones construidas para verme, por tus orificios de curiosa y libidinosa entrometida.
Tu piel húmeda brilla golpeada por la luz amarilla de faroles que rodean tu trono de diosa: el que te has construido esta tarde de mi vida, en la inmensa bañera de mis tiempos y el chorrear de tu río contagiado.
No puedo más del deseo y, sin embargo, estoy aquí sentado, inmutable, inconmovible. Mirando cómo se humedece tu gris preciso, tu pequeño patio de verde abundante, espeso y aterciopelado.
Enclaustrado de esta parte en con-dominio, te imagino conmigo adormilada, entregada a mí, azul, translucida; ruidosa pero quieta, como si mis brazos te arrullaran suave y mi avidez te penetrara lento, en el rojo de tus sirenas.
Ciudad, que sirves de tránsito a extraños habitantes, nadie se te apostó aquí, imagino alevoso, nadie percibió tu olor que fluye y que condena mi lujuria, ni reclinó su espalda en tus postes de metal caliente. Tu casi fascinante fotografía en media avenida, nadie más que yo la concibió, en tu vértice y tus contornos, en tu lozanía.
Y por allá me lleva, el viento que te visita y, al volar tus senderos, me rozas con tus hojas secas y en cada roce me extravío en éxtasis sin nombre, más que el de calles vacías y empapadas. Me penetras como yo lo he hecho en el delirio, por cada rincón de tu humedad y la mía, con los olores de mundo que despiden tus aberturas, tus huecos mundanos, tus dumas adoloridas.
Gritamos los dos en el silencio eterno de tus noches inmensas y frenéticas, de balaustradas embebidas. Nos abrazamos, sujetando nuestros sudores por tus canaletas, salpicando gotas de nuestro secreto de tránsito congestionado. Para luego caer en el placebo de ilusiones perseguidas y desmoronarnos en cada roce de nuestras puntas infinitas.
La luz de tus faros y de tus caminantes, pasean desatentos entre tu sexo y el mío: cóncavo, convexo y luego se mueven, como arbustos en tus zonas pobladas; hondo, elevado y luego se unen, en la encrucijada de tus veredas deshabitadas.
Estremecidos por el frío que despedimos en cada jadeo de terrosa tormenta, los nadie nos sienten aunque no pueden vernos. En todas las miradas perpetuas de estatua, perciben nuestras pupilas encontradas, en todas las caricias de atardecer caliente de fin de semana, sienten nuestros tactos atinados.
Ambos rostros, –el tuyo, en la placa de tus paredes gastadas, el mío, en tus vidrieras que refractan mi pasión delirante– se desfiguran en tiempos y encuentros mutuos de extraños encantados y desaparecen con la mueca burlona de un vino en tus aceras, chorreando de la copa por tu cuerpo y mi boca.
Te pueblan todos, ciudad maldita, pero yo te poseo, maldita y seductora, con cada paso de mis pies descalzos aprisionando tu cuerpo serpenteado de asfalto. Bajo mi cintura te hallo, encima de tu pubis me descubres; confinados los dos como alucinados, nos refugiamos encarcelando pasiones en la fricción de tus roces, en cada rincón de tus pasajes escondidos y de tus callejones salpicados.
Puedo sentirte vibrar, estremecerte cual delirio inaudito, imaginado; recogido con tus piedras y tus protuberancias en cada golpe de mi cuerpo alzado por tus espacios infinitos y conectados. A mí, simple mortal entre tus muros, que en mi vergüenza te ando y en mi borrachera te capturo proyectado; raspando de acera y de calle, de taberna y de lluvia, todos mis lugares y mis escondites, todo mi deseo y mi soledad completa y complacida.
Me acostaré en tu lecho de pasto, seco tibio y cansado; me observaré en tu cielo arriba y abajo, agitado; beberé de cada luz tuya que parpadea en el deseo. Porque me tienes contraído entre tus ladrillos, extasiado y solo; sintiendo el tacto áspero de tus hendiduras y tu frenesí transformado en brisa nocturna.
Me dejarás beber la última copa enrojecida, recostado en tu baldosa, respirando tu arena fina. Me prenderás un cigarrillo con tu brisa de alba mientras chorrean licores, como de tu himen escurría esa sangre pausada en este encuentro de tenue llovizna. Ciudad renovadamente virgen, convertida en pasión, penetrada en mí.
Acariciarás mi espalda y mi cara fría, para luego despedirte con el amanecer del día.