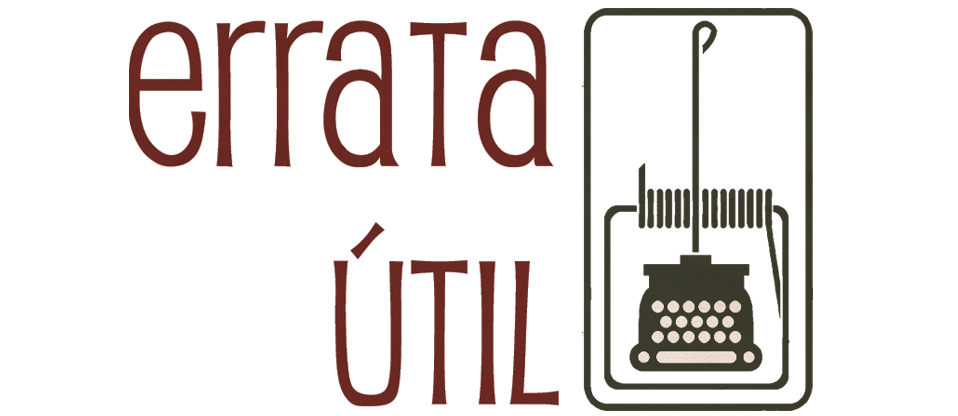(Sergio Tavel)
El camino estaba embarrado y el agua salpicaba el dobladillo de su capa de viaje, se protegía el rostro con las manos, tratando de divisar algo en el horizonte que no fuera la torrencial lluvia, las grises nubes en el oscuro cielo nocturno o la arboleda que bordeaba el tramo sinuoso y pedregoso. Se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que salió de la posada algo mareado; se había servido un par de botellas de vino y sentía la cabeza pesada no obstante haber comido una rebanada de cerdo bañado en alcaparras y cerezas, y algunos panes recién salidos del horno, con la intención de que absorbieran el alcohol.
No supo cuánto tiempo estuvo caminando antes de que lo sorprendiera la lluvia. Los pies le dolían y sentía punzadas en las rodillas y los muslos. Apenas lograba escuchar algo que no fueran las gotas de agua golpeando el suelo, los árboles agitándose por la ventisca y los truenos retumbando en la oscuridad. De repente, sintió que las piernas se le enredaban y trató de mantener el equilibrio, pero cayó de bruces con un golpe seco. Se dio la vuelta lentamente, le dolían las costillas y sentía el cosquilleo de un hilillo de sangre que le bajaba por la frente. Su respiración era agitada y la vista se le nublaba. Notó que una figura borrosa se acercaba y, lentamente, se detenía delante de él. Trató de hablar pero no le salieron las palabras. El dolor de cabeza era intenso. La figura se agachó y ya no supo nada más.
Deslizó la mano con un movimiento lento, le sorprendió encontrarse con un tejido suave y no con las duras y ásperas piedras como esperaba. A través de los parpados notaba una luz intensa, sentía un calor intermitente y podía escuchar el acompasado chisporrotear de una chimenea; pero aún así no se atrevió a abrir los ojos. Tenía borrosos los recuerdos, por más que lo intentaba no podía recordar cómo llegó hasta allí, recordaba la posada, la lluvia y luego todo era negro. Se tocó el pecho buscando su daga, pero se dio cuenta que le habían quitado las ropas mojadas y le habían puesto una túnica de dormir de lana suave. Llevó las manos a la cabeza y sintió el tacto de unos vendajes ajustados y firmes.
Se irguió al tiempo que abría los ojos. Se encontraba en una cama alta, con un gran dosel de madera tallado en el cual se veían figuras que parecían representar una batalla, aunque estaba tan gastada que no podía distinguirlo bien. La habitación era grande, con paredes de piedra. Había un candelabro bastante elaborado colgando del techo, una alfombra larga de apariencia rugosa, algunos cuadros de grandes Señores que no conocía, una mesita de noche algo tosca y, al fondo, una ancha chimenea ardiendo con intensidad.
Estaba a punto de levantarse cuando la pesada puerta de madera se abrió y entró una criada menuda cargando un bulto. No tendría más de trece o catorce años.
—¿Dónde estoy? —fue lo primero que le vino a los labios—. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar?
—No tengo permitido decirle, mi Señor —contestó la muchacha sin siquiera mirarlo a los ojos—. Pero si se viste, mi Señora lo espera en el comedor y ella responderá todas sus preguntas —depositó entonces el bulto en la mesita de noche y se apresuró para retirarse.
Aquello lo puso intranquilo. ¿Por qué apartaba la mirada de esa forma?
—¡Espera! —gritó—. Estas no son mis ropas —dijo, dándole un vistazo al bulto.
—Sus ropas estaban demasiado sucias y rotas, mi Señor —aseguró la muchacha apresuradamente—. Mi Señora se ha encargado de obsequiarle un nuevo juego para que se vista —y a continuación salió casi corriendo y cerró dando un portazo.
Aún dubitativo, se bajó de la cama y empezó a vestirse sólo con el propósito de ir a hablar con aquella Señora que tan misteriosamente lo había acogido. Las ropas eran de un tejido fino y suave, lo más probable es que fueran muy caras. Una vez se hubo vestido, se dirigió hacia la puerta y la abrió lentamente. Se encontró con un pasillo largo y oscuro apenas iluminado por algunas velas que colgaban de viejos candelabros en las paredes. Por las dispersas ventanas se colaba el estruendo de la tormenta.
—Al fin, ya despertó —dijo una voz suave y rasposa, tan de repente que no pudo evitar sobresaltarse—. Sígame, por favor.
Al darse la vuelta, vio a un anciano que le hacía señas con la mano. Estaba calvo y tenía el rostro muy demacrado, pero impecablemente afeitado.
Lo siguió en silencio mientras andaban por el pasillo. Luego de pasar por delante de algunas puertas cerradas, el anciano dobló una esquina y empezó a bajar por una escalinata de mármol. Los pasos retumbaban con un eco sordo en los muros. Cuando llegaron al rellano inferior, el hombre lo condujo por una puerta, luego por otro pasillo y, finalmente, entraron al comedor. Era una estancia bastante grande, de piedra negra y gris, el techo era muy alto y colgaban varios candelabros repletos de velas ardiendo. Había varias mesas alargadas, como si el comedor estuviera hecho para recibir a un gran número de personas a la vez. Junto a la chimenea, la cual era enorme, había una mujer sentada sola, no le había quitado los ojos de encima desde que cruzó el umbral de la puerta. Usaba un vestido rojo intenso que hacía juego con su cabellera ondulada. Hizo un gesto con la mano en su dirección y el anciano hizo una reverencia y salió del comedor sin siquiera dirigirle la mirada.
—Acércate —dijo, con una voz muy suave y llena de dulzura.
Apenas sonrió y se dirigió a ella con paso firme. A medida que se acercaba, pudo notar que los sirvientes, que en ese momento estaban colocando comida en la mesa, parecían asustados y algo aprensivos. La mujer, sin embargo, se limitaba a mirarlo fijamente y a sonreír.
—Siéntate —le pidió cuanto llegó junto a ella—, disfruta de mi comida y mi bebida.
—Gracias por su hospitalidad, mi Señora — respondió, y se sentó en silencio. Delante de él habían puesto un plato rebosante de tajadas de tocino y queso; unas piezas de pollo, pan, algo de vino y frutas variadas: cerezas, manzanas, plátanos y algunas naranjas.
—Come —le instó la mujer—, de seguro tienes muchísima hambre —le dirigió una sonrisa amable.
Era bastante hermosa, aparentaba tener alrededor de treinta años. El cabello rojizo le caía en ondas hasta la cintura, y los ojos eran de un intenso color verde. Alrededor del cuello llevaba una gargantilla de plata de la cual colgaba un pequeño relicario en forma de corazón.
Se dispuso a formular todas las preguntas que tenía desde que despertó, pero ella se le adelantó.
—Estaré complacida de explicarte lo sucedido —aseguró—. Come, estás famélico.
—Gracias, mi Señora —se apresuró a decir.
—Hace tres días —empezó, mientras observaba ansiosamente como comía— empezó esta terrible tormenta. Mi mozo de cuadras, a quién tuviste el placer de conocer hace unos momentos, salió a revisar las caballerizas y te encontró tirado en el suelo. Te habías golpeado la cabeza y perdías el conocimiento, así que te cargó para llevarte adentro y poder ayudarte. A pesar de ser un hombre tan mayor, aún conserva sus fuerzas. En mi hogar nunca rechazamos a los extranjeros y a los viajeros, así que mis criadas se encargaron de curarte y lavarte la herida, ponerte ropas secas y acomodarte en una habitación. No quise molestarte hasta que te sintieras mejor y hubieras recuperado tus fuerzas.
—¿Dónde estoy? —preguntó sereno, había escuchado con atención el relato, pero había algo en el tono de voz de la mujer que no le gustaba. Una especie de calma fingida—. Le agradezco por todo mi Señora, pero aún no me ha dicho quién es usted.
—¿Mi nombre? —sonrió mientras fruncía el ceño—. Soy Catalina de la Casa Reyne, Señora de Rosablanca —afirmó con solemnidad al tiempo que le dirigía una mirada al salón—. Es ahí donde te encuentras, en el castillo de Rosablanca en los terrenos de Campo Verde.
—Mis disculpas, Señora —fingió vergüenza—. Me parece que la he ofendido. No era mi intención ser tan brusco. Entenderá que estoy algo confundido, cansado y adolorido —la miró a los ojos—. Yo soy un simple bardo que responde al nombre de Erno.
—Muy bien, Erno el bardo —dijo con renovada calma—, eres libre de gozar de mi hospitalidad hasta que te sientas con fuerzas para emprender tu viaje.
—Se lo agradezco —afirmó, de repente se dio cuenta de algo—. Si no le molesta que le pregunte, mi Señora, ¿dónde se encuentra el Señor de este castillo? Me gustaría poder agradecerle la hospitalidad a él también en persona.
—No hay ningún Señor, sólo Señora. Mi esposo falleció el invierno pasado. Se lo llevó la fiebre.
—Lo lamento.
—No hay nada que lamentar, Erno el bardo —le sonrió—. ¿Cómo lo hubieras sabido? No tiene sentido ofenderse por la verdad, especialmente aquella que es irremediablemente cierta. Mi esposo lo era todo para mí; pero murió. Ahora nunca me abandona, sus restos están enterrados en el jardín que tanto amaba.
Notó que mientras lo decía, rozó ligeramente el relicario con un dedo.
—Ahora me temo que tengo que dejarlo sólo, tengo asuntos que atender —dijo la mujer al tiempo que se levantaba—. Siéntete con la libertad de pasear por el castillo, con la excepción de los jardines. La tormenta aún no aminora y así no es posible disfrutarlos. Buenas tardes —se alejó dando pasos firmes.
Se quedó mirándola hasta que salió del comedor. No sabía qué pensar de todo ello. Por un lado, se sentía agradecido con ella por haberlo ayudado, ¿qué habría sido de él si no lo hubiera hecho? Pero también se sentía un tanto inseguro. No sabía por qué, pero le pareció que cuando le dijo su nombre estaba mintiendo; quizás fue el tono de su voz o simplemente el destello que apareció en sus ojos, aunque sólo fuera por un instante. De cualquier modo, la tormenta retumbaba con estrepito y no podría ir a ninguna parte, a menos por ahora, así que, de momento, lo mejor sería agradecer la hospitalidad de la mujer.
El resto del día se pasó recorriendo el castillo, el cual había sido más grande de lo que le pareció en primer lugar. Había siete torreones inmensos, cada uno más impresionante que el anterior. No se atrevió a visitarlos todos ya que no estaba seguro de qué encontraría en ellos, más aún, luego que un empleado le había dicho que cada torreón tenía su nombre y su historia. “Este se llama Rosa Sangrienta. El padre del padre del esposo de la Señora se tiró desde la cima cuando se enteró que su mujer le había sido infiel”, le aseguró, para luego retirarse en silencio mostrando los pocos dientes que le quedaban con una sonrisa macabra. La historia de los otros seis tampoco era muy alegre, de manera que prefirió recorrer los enormes salones, las escalinatas, los largos y lúgubres pasillos. Por allí donde pasara, las criadas le volcaban la cara y se alejaban rápidamente. Alguna incluso se le había acercado con ojos llorosos y, justo cuando estaba por decirle algo, otra muchacha la tomó por el brazo y se la llevó disculpándola.
Así pasó la mayor parte del día, perdido en sus pensamientos. Cuando dobló una esquina en el cuarto piso, se encontró con una gran ventana circular, se acercó y vio a través de ella. Apenas logró contener una exclamación de asombro, la ventana daba a los jardines: Eran inmensos, tanto que la distante neblina ocasionada por la lluvia no permitía ver donde terminaban. Había grandes muros de setos que serpenteaban por todo el lugar; arbustos podados con la forma de animales adornaban pequeños claros en los cuales se podían apreciar varias fuentes pequeñas de mármol muy blanco; senderos de piedra y pequeños riachuelos artificiales se encontraban esparcidos en perfecto orden y simetría. El más ancho de estos senderos dividía el jardín por la mitad y se perdía en la niebla. Pero lo que más llamaba la atención eran las rosas: la mayor parte de los jardines estaba cubierto de ellas, rosas blancas; de hecho, era la única flor; cubrían el vasto verde como un velo de novia, eran miles. Notó, sin embargo, que algunas de ellas eran rojas, sólo unas cuantas, esparcidas por aquí y por allá sin ningún orden o estética aparente, sólo pequeñas áreas de rosas rojas.
Se quedó contemplándolo por un largo tiempo, ensimismado. Pensaba en Catalina, en el castillo y en su difunto esposo. No podía recordar haber escuchado el nombre de Rosablanca alguna vez antes, aunque, de todos modos, no conocía muchos nombres de Señores importantes y había cientos de ellos.
La noche se acercó apremiante y con ella los truenos pero, curiosamente, ningún relámpago. Sintió que los ojos le pesaban, así que decidió irse a dormir. Ya habría tiempo de indagar aún más en el asunto por la mañana. Se dirigió a la alcoba que le habían asignado y, al entrar, vio que le habían hecho la cama y avivado la chimenea, de manera que un calor confortante llenaba la habitación. Se alegró, el clima estaba demasiado frío gracias a la tormenta. Cuando se hubo quitado las ropas y puesto la túnica de dormir, se percató que le habían calentado las sabanas. Al cabo de un momento lo venció el sueño y cayó dormido. En toda la noche sólo soñó con una cosa: el gran jardín y sus rosas blancas.
A la mañana siguiente, se dirigió al comedor. Estaba ansioso por quitarse las vendas de la cabeza; pero cuando lo intentó, la herida comenzó a sangrar nuevamente y, decepcionado, desistió. La criada no había ido a despertarlo como la primera vez, lo cual lo alegró (ya era bastante incomodo estar en ese lugar). Cruzó por la puerta del comedor esperando no encontrarse con nadie, le apetecía estar a solas esa mañana. Pero se sorprendió de que en la mesa más cercana de la chimenea, se encontraba la mujer hablando con un hombre. Se acercó con sigilo. Al parecer, ninguno de los dos se había percatado de su presencia.
—Las viejas costumbres no se aplican en mi hogar —decía la mujer roja—, esos tiempos ya quedaron en el pasado. Son otros tiempos, otra era.
—Mi buena Señora —decía el hombre. Estaba bastante sucio y desaliñado, llevaba el cabello greñudo y grasiento, las ropas desgarradas, manchadas y con parches aquí y allá; una barba incipiente de varios días; las uñas largas y los dientes amarillos—. ¿No creerá realmente que me voy a tragar el cuento de que usted maneja este castillo sola, sólo porque es mujer y puede hacerlo? —rió con arcadas al tiempo que se rascaba el ombligo—. Una mujer debería estar en las cocinas o calentado la cama de su Señor —soltó una risotada.
La mujer lo miraba con bastante calma, aunque sus ojos estaban llenos de ira. Entonces se percató de su presencia.
—Erno el bardo —le dijo, al parecer aliviada de tener una excusa para huir de aquella conversación—, me alegro de que hayas decidido acompañarnos a desayunar —señaló el espacio en el banco junto a ella—. Ven, siéntate y deja que te presente a nuestro nuevo invitado.
—Buenos días, mi Señora —le dijo mientras tomaba asiento. Se dio cuenta que el hombre no dejaba de mirarlo.
—¡Lo sabía! —gritó riéndose— ¡Sabía que una mujer tan bella no podía aguantarse tener el coño seco! — a continuación golpeó la mesa con el puño.
—Erno el bardo —dijo la mujer sin inmutarse—, te presento a Walder. Al igual que tú, es un viajero que se perdió con la tormenta. En mi hogar nunca rechazamos a los invitados sin importar cuán peculiares sean—. Lamento que tenga que dejarlos, pero tengo tareas que hacer. Buen provecho y buenos días — se levantó con calma y salió de la habitación.
—Eso sí que es un buen pedazo de mujer, ¿no? —le susurró Walder mostrando sus dientes podridos.
—Es muy hermosa, sí —le respondió molesto, no le agradaba para nada aquél hombre, pero trató de fingir—. ¿Adónde te dirigías? —le preguntó aunque fuera sólo para cambiar de tema.
—A cualquier lugar —respondió—. Dónde sea que me llevaran mis pies. En lo posible, lo más lejos de Pueblo Viejo —rió otra vez.
—¿Por qué Pueblo Viejo?
—Pues porque allí le corté la garganta al imbécil del panadero —lo dijo como alguien que comenta el clima—. Se las dio de héroe, trató de apuñalarme cuando me descubrió violando a una de sus hijas —lanzó una risotada—. Están locos si creen que me van a agarrar. Al menos acá estoy a salvo. Nunca había oído hablar de este castillo ni mucho menos de su Señora. Pasé cientos de veces por aquél camino y jamás había visto nada que no fueran árboles, vacas y piedras.
El resto del desayuno se la pasó hablando de cómo le gustaría meterse en la cama de la mujer roja. Apenas y le prestaba atención. Trataba de recordar qué había por ese camino las veces que lo había cruzado, pero por más que lo intentaba, le era imposible. Luego de varios minutos, se cansó de la charla del criminal, se disculpó, y salió del comedor lo más rápido que pudo.
Se dedicó a recorrer el castillo como lo había hecho el día anterior. Luego de varias horas, muy entrada la tarde, se dirigió a la gran ventana circular y se quedó contemplando el jardín, apenas visible por la tormenta. Realmente, había algo en el que lo cautivaba. No supo cuánto tiempo se quedó allí, pero no le importó. Se preguntó adónde iría la mujer. Sólo la había visto durante las horas de la comida, pero el resto del día no se la veía por ninguna parte.
Ya era muy entrada la noche, cuando escuchó unos ruidos que venían de los rellanos inferiores. Ruidos secos y ahogados le llegaban a través del estruendo de la lluvia. Entonces vio unas figuras que se movían por el jardín. Acababan de salir bruscamente por la puerta inferior. Trató de distinguirlos en la oscuridad: cuatro hombres forcejeaban con un quinto. Hizo todo lo posible por mantenerse en completo silencio y oculto entre las sombras. Los hombres, le pareció, eran algunos de los cocineros y el anciano mozo de cuadras. Los cuatro hombres arrastraban a otro por el sendero más ancho del jardín. Lo habían amordazado y sus gritos llegaban ahogados. Llegaron hasta una enorme estatua de piedra que se encontraba al final del sendero. Lo colocaron a los pies de esta y lo obligaron a arrodillarse. El hombre les dirigió una mirada aterrorizada. Cuando levantó la vista pudo reconocerlo: era Walder. El anciano mozo de cuadras sacó algo resplandeciente de su bolsillo, una enorme daga. Los hombres murmuraron algo y, a continuación, veloz, pasó el cuchillo por la garganta del criminal. Este se retorció y se sacudió mientras la sangre brotaba oscura y espesa sobre los pies de la estatua y el suelo. El mozo de cuadras lo agarró de los cabellos, lo levantó un poco del suelo y lo sacudió como si quisiera que no faltara ni una sola gota por derramar. Los pies de Walder se quedaron tiesos. Pudo notar que su garganta estaba abierta hasta el hueso y parecía que la cabeza se le iba a desprender del cuerpo en cualquier momento.
En ese momento se retiró de la ventana aterrorizado y vomitó en el suelo. No podía creer lo que acababa de presenciar. No se atrevió a mirar nuevamente, así que se dirigió corriendo a su habitación, cerró la puerta y se quedó sentado en un rincón esperando a que el día llegara o que alguien irrumpiera con un gran cuchillo en la mano.
Cuando por fin se acercó la madrugada, se levantó, se dirigió a la puerta y la abrió con silencio. No tenía intención alguna de quedarse en ese lugar ni un momento más. Saco la cabeza por el resquicio de la puerta y miró a ambos lados del pasillo. Parecía estar desierto. De seguro la mujer aún dormía y los criados se encontraban en las cocinas, preparando el pan y la comida para el desayuno. Salió con sigilo, dando pasos rápidos pero silenciosos. Cruzó por varias puertas y, de repente, se encontró en el pasillo de la gran ventana. No sabía cómo había llegado hasta allí cuando lo que quería era bajar al rellano inferior. El vomito estaba seco en una esquina y lo esquivó al pasar por su lado. No pudo evitar darle un vistazo al jardín. Le sorprendió ver que la tormenta había parado, aunque aún quedaba la densa neblina. Dirigió su mirada a la estatua en la cual asesinaron a Walder: no había señales de sangre por ningún lado, ni en el suelo, ni en los pies de la estatua. Pensó que lo más probable era que se hubieran encargado de limpiar la sangre para así borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Cuando estuvo a punto de retirar la vista y seguir su camino, algo llamó su atención. Allí, en el jardín, en una de las esquinas que bordeaban uno de los estanques, había un gran montículo de rosas rojas. Se quedó intrigado, estaba completamente seguro que la noche anterior, en ese montículo, sólo había rosas blancas. La tierra estaba dura y firme, de manera que no parecía haber sido excavada recientemente. Las rosas estaban firmes como si siempre hubieran estado ahí, sólo que ahora eran rojas.
Retiró la mirada, algo confuso. ¿Qué estaba sucediendo en aquel lugar? Sacudió la cabeza, tenía que mantenerse sereno y salir de allí lo más pronto posible. Se alejó de la ventana, sigiloso. Dobló por un pasillo, luego otro, finalmente cruzó una puerta y bajó por la escalera de caracol. Se apegó a la pared lo más que pudo y, silencioso, trató de escuchar algún ruido. No se oía nada aparte del viento y el chirriar de la madera vieja. El castillo entero parecía dormir. Se alegró. Ahora sólo tenía que dirigirse al gran portón, salir a las caballerizas, robar uno de los caballos y alejarse lo más rápido posible. Retomó la marcha lentamente y, justo cuando doblaba por un pasillo, la gran puerta de roble del comedor se abrió con un estruendo. La mujer roja estaba allí, con aspecto sereno y, detrás de ella, el anciano mozo de cuadras.
—Erno el bardo —dijo con calma—. ¿Acaso mi hospitalidad no te fue suficiente? ¿No curé tus heridas? ¿No te alimenté? ¿No te acogí en mi hogar? — Sonreía, pero era una sonrisa falsa.
Se quedó inmóvil. No sabía qué hacer ni qué decir. Estaba tan cerca, sólo le faltaba recorrer un par de pasillos más y estaría afuera.
—Le agradezco por todo —dijo al fin—. Pero me temo que llegó la hora de marcharme.
—¿Marcharte? —preguntó, al parecer divertida—. ¿Marcharte adónde? ¿Qué acaso no te has dado cuenta que la tormenta aún no aminora?
—La tormenta ya pasó.
—No lo creo, bardo —señaló a los grandes ventanales que se encontraban a su derecha. La lluvia volvía a caer con un estruendo y el viento arrancaba aullidos a los resquicios de piedra del castillo.
—No importa —aseguró, tratando de mantener la calma. La tormenta había vuelto de forma intempestiva. Hizo acoplo de todas sus fuerzas para creer que la mujer no tenía nada que ver con ello.
—Ahora que te hice notar tu tontería —dijo dulcemente—, creo que lo mejor será que regreses a la cama. Aún no amanece, hace bastante frío y el castillo puede ser un lugar bastante tétrico cuando todos duermen.
—No importa —afirmó—. Me marcho.
—¿Estás seguro?
—Bastante. Lo lamento, mi Señora, pero un bardo no puede estar mucho tiempo entre paredes.
—Como desees —levantó la mano izquierda con calma. El anciano se adelantó y sacó la brillante daga de su bolsillo—. ¿Seguro que no quieres reconsiderarlo?
Se quedó helado por un momento. No podía quitar los ojos del acero ni alejar de su mente el recuerdo de Walder y aquel baile que sus piernas hicieron en el momento que le cortaban la garganta.
—Dime, ¿qué hiciste con el imbécil de Walder?—preguntó bruscamente. Ya era hora de tener respuestas.
—Eres un bardo muy curioso, ¿verdad? —le dijo lentamente, como si estuviera hablando con un niño—. Walder trató de entrar a mi alcoba muy tarde en la noche. Mis hombres simplemente me protegían de semejante basura.
No le creía una sola palabra. Sabía que Walder había mencionado muchas veces cómo le encantaría meterse en la cama de la mujer, enterrar el rostro en su pecho y mordisquearle los pezones. Pero ni siquiera él era tan estúpido como para hacerlo en un castillo repleto de hombres leales a ella.
—¿Por qué, entonces, lo sacrificaron en el jardín como si fuera un animal? —replicó bruscamente.
Los hermosos ojos verdes de la mujer destellaron. El anciano dio un paso hacía él, pero la mujer lo detuvo con un gesto.
—¿Quieres respuestas, Erno el bardo? Bien, las tendrás. Aunque no te servirán de mucho. Bien sabes que no puedo permitirte marchar—se acarició el relicario que tenía colgado del cuello—. Lo mataron ahí por qué mi esposo está enterrado en ese lugar.
—¿Su esposo? ¿Qué tiene que ver su difunto esposo en todo esto?
—Todo, mi querido bardo. Él es la fuerza de este castillo, la brisa que se cuela por las ventanas, el calor que emana de una chimenea. Lo es todo.
—Su esposo está muerto. Afróntelo —dijo, inseguro. La cabeza le daba vueltas. ¿Adónde quería llegar la mujer con aquello?
—No está muerto —la ira la invadió—. ¡Él vive! ¡Vive en este castillo!
Le dirigió una mirada dubitativa. Era obvio que estaba loca. Observó sus alrededores tratando de divisar alguna ruta de escape, algo, lo que sea. Pero a su derecha estaba el anciano que no le apartaba la mirada; justo en frente, la mujer roja; y a su izquierda, la escalerilla de mármol.
—¿Qué quiere decir? —le preguntó, sin estar muy seguro de querer saber la respuesta.
—Rosablanca fue el nombre que sus ancestros le dieron a este castillo —lo miró, otra vez serena—. Rosas rojas fue lo que plantaron en los jardines. El día que mi esposo palideció para siempre, también lo hizo el jardín. Este castillo fue su vida entera.
—¿Y eso qué tiene que ver?
—Él vive aún —dijo ansiosa—. La fiebre le quitó la vida y fue este castillo quién se la devolvió.
—Está loca —le dijo asqueado—. Él no está aquí. Está muerto. No está en ningún lugar.
—Pero lo está, bardo. Menos vivo que el más sutil de los fantasmas, pero lo está.
Ya no quería seguir escuchando aquella perorata sobre su fallecido marido.
—¿Por qué mató a Walder? —insistió— ¿qué hizo con su cuerpo?
—Walder murió porque necesitaba su vida —dijo con calma—. Su cuerpo ya no existe, ahora es parte de un todo.
—Entonces, tenía planeado matarlo desde el momento que cruzó el umbral de su castillo —se le secó la garganta—. ¿Qué quiere de mí?
—Sólo tu vida. No tu muerte. Tu vida, tu aliento, tu cuerpo, tu voz.
—Máteme entonces —respondió desafiante. No lo iban a dejar salir, lo iban a matar, su mejor opción era intentar arrebatarle la daga al anciano.
—No aquí, no puedo desperdiciar tu vida.
—¿En los jardines? ¿Por qué?
—¿Aún no lo entiendes? Tú lo viste con tus propios ojos, esa noche en la que la curiosidad te dominó. El vasto jardín. Las rosas blancas y las pocas rojas esparcidas aquí y allá —un brillo extraño apareció en sus ojos—. Por eso lo mataron ahí. Tiene que volver a ser rojo, es la única forma. Por eso necesito tu vida.
Entonces lo comprendió: Walder murió a los pies de una estatua, la sangre desapareció y un montón de rosas se volvieron rojas. Sintió que se mareaba, había visto ese jardín con fascinación, por horas; los montículos de rosas rojas eran entre treinta y cuarenta. Entre treinta y cuarenta personas.
Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre la mujer y la hizo a un lado. Se encontró corriendo hacía la escalerilla de mármol a toda velocidad mientras el anciano le pisaba los talones y la mujer roja gritaba apremiándolo. No se paró a pensar, simplemente corrió lo más rápido que podía. Llegó al rellano superior, dobló por una esquina, siguió por algunos pasillos, por puertas, salones, por más escalerillas, hasta que se encontró en los rellanos superiores. Corrió más rápido de lo qué jamás había corrido en toda su vida. Podía sentir el aliento fétido del anciano en la nuca, sus pisadas retumbando tras él y su respiración agitada. No iba a dejar que lo atraparan y lo volvieran parte del jardín. Correría hasta que las piernas se le salieran y los muslos le estallaran. De repente, sin pensarlo, cruzó por una puerta y se encontró en una habitación pequeña, parecía ser de alguna de las criadas. No había salida, ninguna otra puerta, sólo una gran ventana que daba a las caballerizas. Por un instante pensó en saltar, pero era demasiado alto, se mataría.
—Ya te tengo, bardo —escupió la voz rasposa del anciano a sus espaldas.
Se dio la vuelta, sentía la garganta seca y el corazón a punto de estallarle. Le dolían las piernas y el pecho. Observó al anciano con un nudo en la garganta. El hombre levantó la daga y, riendo entre dientes, se le acercó. Retrocedió dando pasos torpes y levantando las manos. No había dónde escapar. Entonces sintió que sus pantorrillas golpeaban algo duro, perdió el equilibrio, trastabilló y justo cuando el anciano lanzaba un grito atroz y rasgaba el aire con la daga, sintió que se iba hacia atrás. La daga rozó su mejilla, gotas de sangre salpicaron el aire, y pudo ver los dientes apretados y la expresión de odio en el rostro del hombre antes de caer por la ventana y precipitarse al vacío.
El golpe fue duro, seco. La cabeza le iba a estallar. Le faltaba el aire en el pecho y tocía escupiendo sangre. Había caído de bruces y sentía todo el cuerpo magullado.
—¿Se encuentra bien? —dijo entonces una voz tímida.
Se dio la vuelta lentamente y abrió los ojos. Tuvo que cubrirlos, el resplandor era demasiado intenso.
—Tremendo porrazo se dio —dijo la voz nuevamente—. Le está sangrando la cabeza.
Se incorporó lentamente y cuando sus ojos se acostumbraron a la luz retiró las manos. Delante suyo había un hombre menudo, parecía tener alrededor de cincuenta años. Estaba sentado en una carreta acarreada por un burro y, a juzgar por el olor, transportaba cebollas.
—Tenga cuidado, las piedras son traicioneras en este sendero —le aseguró.
Estaba mareado, el sol era intenso y quemaba. Miró a su alrededor confundido y asustado.
—¿Dónde está el castillo? —preguntó al acordarse—. Escúcheme, tiene que dejarme ir con usted —le rogó—, hay un hombre y una mujer que quieren matarme. ¡Deben de estar por llegar en cualquier momento! —se puso de pie lentamente. Entonces se dio cuenta de que llevaba su vieja capa de viaje, sus ropas remendadas. Su laúd se había partido con la caída y la daga que llevaba en el bolsillo de su capa por poco se le incrusta en el pecho. Se llevó las manos a la mejilla y rozó la herida lentamente; la sangre se había secado y apenas le dolía.
—¿Castillo? Aquí no hay ningún castillo —le dijo el hombrecillo al parecer preocupado—. Por allá está Pueblo Viejo —aseguró señalando a su espalda— y por allá está Villa León —señaló al frente—. Allá es adonde me dirijo —mostró sus dientes sucios—, a la villa más rica de Campo Verde.
Apenas y lo escuchaba. Observaba a su alrededor tratando de divisar el viejo castillo y sus enormes torreones, pero sólo estaba el sucio sendero de piedra bordeado por grandes árboles.
—¿Y la tormenta? —preguntó.
—¿Tormenta? —el hombre se rascó la barbilla— La tormenta paró hace algunos días, muchacho. Fue una fuerte, sí. No recuerdo haber visto una igual en pleno verano. Pero ya paró y el sol no ha dejado de brillar. ¿Seguro te encuentras bien? Ven, sube, te llevaré a Villa León hasta que te sientas mejor.
Todavía confundido, se subió a la parte trasera de la carreta. Estaba seguro, no podía ser.
—¿Escuchaste hablar del castillo de Rosablanca alguna vez? —le preguntó, tenía que intentarlo— ¿O de su Señora, Catalina de Reyne?
—No podría decirlo —le aseguró—. Hay tantos Señores y castillos, que uno se olvida.
Mientras la carreta avanzaba por el pedregoso sendero, se le dibujó una sonrisa. “Al menos estoy vivo”, pensó. No estaba seguro de qué había pasado en realidad o dónde había estado. Pero al menos estaba seguro de algo: al viejo castillo, al anciano mozo de cuadras y a la mujer roja no los volvería a ver nunca más.