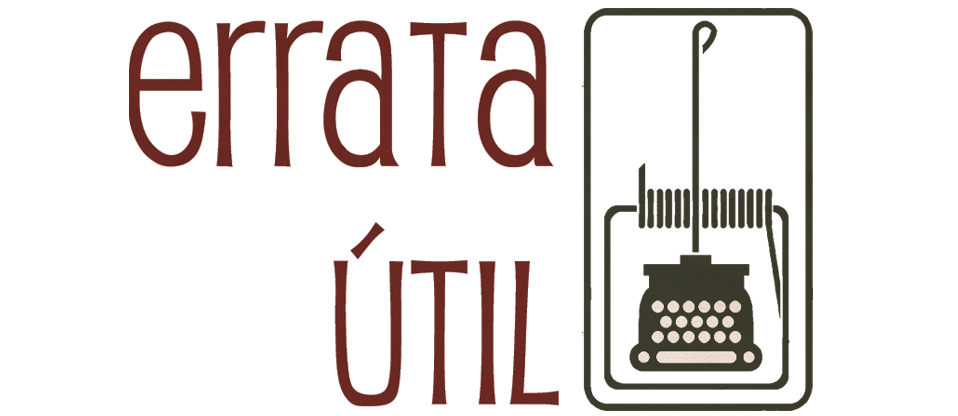(G. Munckel Alfaro)
La mañana se filtraba con toda su potencia a través de la ventana de la habitación y la luz golpeaba de lleno en el rostro aún adormecido de Lulu. Un suave gruñido y un frotarse los ojos le sirvieron para brincar fuera de la cama.
El sol inundaba toda la casa, y casi podía respirarse un calor espeso en lugar del aire matutino. Poco a poco, la agilidad con que Lulu había saltado de la cama fue dando paso a una pesadez insoportable que comenzaba a instalarse en sus pies. Ahora arrastraba sus pasos hacia el cuarto de baño, esperando encontrar una pausa refrescante en la lluvia personal de una ducha helada; pero la puerta del baño se perdía en una distancia imposible, bloqueada por un humeante espejismo. Sentía que la pesadez, que había trepado hasta sus rodillas, le permitía moverse a penas, como en cámara lenta.
La ducha helada fue útil mientras duró. Pero al salir sintió la pesadez rozándole tímidamente los muslos. Espantada, se vistió con lo primero que encontró y se precipitó escaleras abajo. Llegó a la cocina con la pesadez asiéndola de la cintura. Buscando cómo escapar del calor, abrió el refrigerador y, al sentir un ligerísimo soplo helado, se tendió en el piso de la cocina, encontrándolo menos frío de lo esperado.
Con los ojos cerrados, sintió la pesadez presionando su ombligo con uno de sus múltiples y calientes dedos. Respiró hondo, tratando de saciarse con la escasa brisa helada que despedía el refrigerador; pero lo único que logró fue instalar el aire lleno de sol espeso en sus pulmones. Ahora la pesadez amenazaba con tomar sus brazos.
Con toda la torpeza que acompaña al desesperar de calor, Lulu se levantó y arrastró sus pies hasta el gabinete de medicamentos. Sabía lo que predecía la ropa húmeda y pegajosa adherida a su cuerpo. Tenía que encontrar el frasco de pastillas antes de que fuera demasiado tarde.
En unos minutos, el suelo se vio poblado por una serie de frascos que rebotaron y alternaron entre permanecer cerrados o esparcir su colorido contenido. El frasco no aparecía y la desesperación de Lulu crecía al sentir la pesadez deslizándose por su cuello. Cuando el gabinete de medicamentos quedó vacío, Lulu imaginó que la lágrima que corría por su mejilla se evaporaría antes de tocar el piso.
Ya sentía la pesadez pellizcándole las orejas cuando logró ver, más allá de la bruma espesa de calor, un frasco blanco volcado sobre la mesa de la cocina. Decidida, comenzó su lento caminar hacia el anhelado frasco; pero la distancia que se interponía entre ella y su meta parecía no disminuir jamás. Todas sus fuerzas se acumularon en su interior en forma del potente grito de guerra que la impulsó a correr, casi braceando, hacia la mesa. En un último esfuerzo, tomó el frasco y cayó al suelo, sonriendo a su precioso tesoro. Pero ya era tarde, la pesadez que se apoderaba de su cráneo pronto se manifestó en un insoportable chirrido metálico que tronaba en todas las habitaciones de la casa: alguien tocaba el timbre.
Su rostro palideció tanto como el calor lo permitió. A toda prisa, abrió el frasco y se llevó a la boca un par de las pastillas blancas que tanto había buscado. Tenía la esperanza de aliviarse al instante, pero escuchó el chirrido del timbre una y otra vez. Sabía que las pastillas tardarían al menos media en hacer efecto.
El timbre no dejaba de sonar y retumbaba dolorosamente en su cráneo, tuvo que tragar saliva y levantarse para abrir la puerta. Sabía que la jaqueca era inevitable desde el momento en que sonó el timbre y que no tenía más opción que lidiar con ella. La vecina sabía muy bien que estaba en casa y no dejaría de tocar el timbre hasta verse atendida.
—Buenos días, hijita, ¡qué clima! —dijo la anciana desde el umbral de la puerta—. ¿Te desperté? Tienes que dejar de dormir hasta estas horas, ya son las nueve de la mañana y una señorita como usted no debería pasar tantas horas en la cama.
Mientras hablaba, con esa molesta costumbre de tutear y ustear indistintamente, la señora entró a la casa y, ya se dirigía a la cocina, cuando vio la incontable cantidad de frascos y pastillas que decoraban el piso.
—¡Pero qué barbaridad, esto es un chiquero! —criticó mientras pasaba a la cocina, sólo para encontrar el refrigerador abierto y otro frasco abierto en el suelo—. ¡Dios me libre! Yo no entiendo cómo es posible que una señorita respetable como usted pueda vivir así, ¿qué dirían sus señores padres? ¡Es una barbaridad!
El rostro de Lulu palideció un poco más, esta vez a causa de la ira que hervía en su interior. La anciana se instaló en una silla frente a la mesa, en el lugar que, indisputablemente, correspondía a Lulu.
—¿No me vas a ofrecer algo de tomar? —preguntó autoritariamente la vieja señora—. ¡Y con el calor que hace afuera! Esta no es manera de tratar a los invitados.
—Hay una gran diferencia entre invitado y visita indeseable —se atrevió a mascullar Lulu.
—¿Qué dijiste? —preguntó sobresaltada la vecina.
—Nada, nada —se apresuró a responder.
—Es que no se puede entender lo que dices cuando hablas dentro de tu boca. Qué costumbre tan molesta —criticó la señora—. Entonces, ¿no me vas a ofrecer nada de beber? Una limonada helada no estaría nada mal con este calor.
—No tengo limonada —dijo Lulu, algo turbada.
—En ninguna casa pueden faltar limones —aseguró la anciana—. Esperaré a que prepares una; pero sin azúcar.
Lulu comenzaba a perder la paciencia. Se llevó ambas manos a la cara y se la restregó con violencia. Le dio la espalda a la vieja, sacó algunos limones del refrigerador y se dispuso a preparar la limonada.
—No te olvides del hielo —le recordó la vieja.
Temblando de furia, Lulu terminó de preparar la limonada y llevó jarra y vasos a la mesa.
—Gracias, hijita —dijo la anciana mientras tragaba la limonada con avidez—. Y dime, ¿ya encontraste algún apuesto jovencito para casarte?
Lulu no atinaba a decir nada, sólo miraba a la señora, dejando que el color de su rostro respondiera por ella.
—Es que es una barbaridad que una señorita tan linda siga soltera. Si no te casas pronto, acabarás siendo una vieja solterona. Y ni qué decir de los hijos ¿cuándo piensas tener hijitos?
Lulu se resignó a esperar el efecto de las pastillas. No podía faltar mucho.
—¿Y en esta casa no se desayuna? —preguntó la anciana—. Con razón estás tan delgada. Deberías comer un poco más, así ningún hombre se va a fijar en ti. Por eso no consigues marido.
Con notable mal humor, Lulu se levantó y caminó hacia la alacena. Volvió a la mesa con un paquete de galletas que depositó de mala manera sobre el mantel, a lo que la vieja señora sólo respondió con un gesto negativo, sin dejar entender si se debía a las galletas o a la mala gana de Lulu.
—No tengo otra cosa —se adelantó Lulu al ver que la anciana levantaba el dedo al tiempo que abría la boca. Pero de nada servía adelantarle una posible respuesta, la vieja no se quedaría callada.
Mientras criticaba lo viejas que estaban las galletas, la voz de la anciana comenzó a perder todo significado y, gradualmente, se convirtió en el eco de un constante palpitar en la cabeza de Lulu. El dolor de cabeza era insoportable. Podía ver el arrugado rostro de su vecina gesticulando sermones interminables; pero los latidos de su cerebro eran lo único que podía escuchar.
Poco a poco, los latidos cedieron y la voz de la anciana se dejó escuchar nuevamente.
—¿Me estás escuchando? —parecía haber estado repitiendo desde hace unos minutos.
Mientras la vieja criticaba el refrigerador, que había permanecido abierto, Lulu supo que, si su cerebro había dejado de palpitar, las pastillas estarían a punto de surtir efecto.
Se sentó frente a la vieja, apoyando ambos codos sobre la mesa y la escuchó protestar por sus malos modales durante unos minutos. Pronto, la voz de la anciana comenzó a disminuir y, poco a poco, se fue quedando callada. La bruma de calor hacía difícil verla, pero Lulu sabía que las pastillas por fin estaban dando efecto: la figura de la anciana se veía cada vez más borrosa tras la cortina de calor y, tras unos segundos poblados sólo por la sonrisa de Lulu, la vieja se desvaneció.
Las aspirinas por fin habían surtido efecto. Es verdad que aún hacía calor; pero ahora que ese arrugado dolor de cabeza había desaparecido, sería menos duro soportarlo.