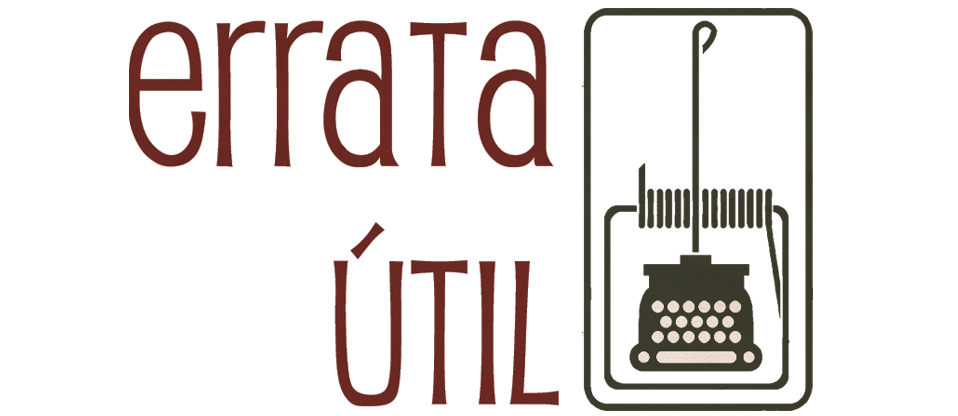(G. Munckel Alfaro)
No sabía desde cuándo dejó de medir la distancia en metros, cuadras, y comenzó a medirla en pasos y ritmo; lo cierto es que, una vez más, caminó hacia el viejo parque. Sin recordar el número exacto, contó inútilmente los postes de luz que dejaba atrás (uno de sus muchos ritos de tristeza absoluta).
El viejo parque —sin luces, sin gente— se encontraba en medio de un caserío sucio y oscuro, del color del polvo o del tiempo. Ella visitaba el parque desde que tenía memoria y, ya desde entonces, se encontraba abandonado, perdido en lo más profundo del olvido de la ciudad.
Se sentó en el columpio de siempre y, como siempre, temió que las cadenas oxidadas por fin cedieran ante el peso de su cuerpo; pero el chirrido metálico no pasó de ser una simple amenaza y pudo fumar tranquila, sin riesgo de caer.
Bañada por las horas y la luna, se levantó del chirriante columpio y pensó en la cajita de madera, ya mohosa, en la que escondía cigarrillos de reserva, algunas fotos viejas, tímidas hojas de papel con su letra borrada por la humedad y algunos objetos que sólo ella era capaz de considerar secretos. La pequeña cajita se encontraba parcialmente enterrada detrás del columpio, perfectamente escondida por la sombra recurrente de un árbol que nunca moría, por eso nunca hizo falta enterrarla del todo. Caminó en torno al columpio y se agachó ante al hueco, se quitó los guantes y se frotó las manos para calentarlas un poco antes de sacar la caja de su escondite.
Aspiró hondo para que el olor del moho subiese hasta su nariz y, en ese momento de húmeda paz, casi esbozó una sonrisa. Suavemente, removió el contenido de la caja hasta dar con la improvisada cigarrera de cartón —húmeda, a pesar de ser renovada frecuentemente— y sacó un par de los cigarrillos que le quedaban. Acarició distraídamente la caja secreta, deslizando sus dedos por la madera húmeda, rozando gentilmente algunas de las letras que ella misma grabó años atrás. Se levantó y volvió al columpio, que chirrió al sentirla acomodarse, con la caja sobre su regazo. No quiso leer las palabras torpemente talladas en la tapa (sus iniciales, algunos versos sueltos, los nombres perdidos de viejas canciones).
Como todas las noches en que visitaba el parque, se lamentó de no haber escondido un reloj en la caja de madera y, como siempre, se prometió hacerlo en su próxima visita. Pero el tiempo era lo de menos: no importaba cuántas horas o minutos debía durar su espera en el parque, lo único importante era la espera (a veces inútil). Y, como todas las noches en que la espera parecía durar varias horas, se prometió jamás llevar un reloj al parque. Era mejor así, esperar sin tener una idea clara del paso del tiempo, fumando en silencio o escuchando el murmullo de la ciudad por la noche.
El cielo comenzó a mutar. El azul anunciaba la proximidad del amanecer y la tristeza de otra espera inútil. Con la capucha puesta y las manos en los bolsillos, comenzó el inevitable regreso a casa. El cigarrillo que colgaba de sus labios tenía un amargo sabor a humedad y a derrota.
El halo naranja que puebla las noches de la ciudad comenzó a replegarse, devolviendo a las calles el tono gris que el cielo les exige cada mañana. Ella caminaba por el medio de calle, sabiendo que esas calles, sus calles, permanecían invariablemente vacías todas las madrugadas.
Una vez en casa, decidió combatir el frío con una taza de café y un par de cigarrillos. Revisó los bolsillos de su chamarra para encontrar una arrugada y vacía cajetilla; sólo entonces recordó escupir la colilla que aún colgaba de sus labios. Afortunadamente, tenía el hábito de esconder cigarrillos en cualquier parte de su casa. A veces recordaba dónde (junto a los cubiertos, dentro de algún libro o sobre el refrigerador), pero, otras veces, se sorprendía hallando cigarrillos en lugares insólitos (en el cajón de ropa interior, en una botella de vino vacía o en lugar de su cepillo de dientes). Encontró uno dentro del frasco de café y otro dentro del refrigerador, los dejó sobre la mesa y se dispuso a calentar agua en la caldera. Mientras esperaba a que hirviera el agua, subió a su habitación, dejó caer la chamarra, junto con los guantes, al piso y se quitó la solera, que lanzó contra la pared. Al mismo tiempo que se quitaba los pantalones, caminó hacia la pila de ropa que se amontonaba junto a su cama, buscó un jean viejo y agujerado, que alguna vez fue azul, y una chompa de lana ligeramente desbocada. Vestida con un atuendo más adecuado para pasar el día en casa, corrió escaleras abajo para tranquilizar a la silbante caldera.
Con la taza de café soluble y un cigarrillo entre los dedos, salió de su casa y se sentó en la vereda para ver el amanecer.
Se acomodó inquieta en el asiento del trufi, mirando atentamente por la ventana. Sabía que lo hacía en vano, pero tenía que intentarlo una vez más. Trataba de contar los postes de luz que el trufi dejaba atrás; pero no importaba cuántos contara, jamás veía al viejo parque aparecer a través de la ventana.
Apoyó la cabeza sobre el cristal e, ignorando las bruscas sacudidas, logró perder su mirada en lo más profundo de sus recuerdos. La ciudad era diferente: se veía más alegre y tranquila, todavía reinaban las casas familiares y los edificios aún no habían comenzado a reproducirse. Sentada en medio de sus padres, miraba cómo la luz del sol chocaba contra el cristal sucio de la ventaba, casi escondiendo el paisaje que pasaba rápidamente a su lado. Tendría tres o cuatro años cuando, por primera vez, divisó un viejo parque a través de la ventana del trufi. Por supuesto, sus padres ignoraron los jalones de ropa, el llanto y la demanda de la niña, que sólo quería jugar un rato en el sube y baja. Esa fue, también, la primera vez que se perdió en la ciudad.
Nunca supo si sus padres quisieron dejarla sola en medio de la gente o si esa primera separación fue un mero accidente; pero recordaba el llanto, las horas y la gente que trataba de atraparla (con los años comprendió que sólo querían ayudarla, pero, en ese entonces, su temor por la gente era aún mayor). Pronto llegó la noche —su primera noche de ciudad— y su desesperación creció al sentir que estaba completamente sola. Pero no dejó de caminar, tenía que volver a casa, donde sus preocupados padres seguramente la recibirían aliviados, cubriéndola de besos y chocolate.
Nunca supo cuánto había caminado esa noche, pero recordaba perfectamente la paz que sintió cuando alguien se acercó a ella y, suavemente, la tomó de la mano y caminó a su lado. Ella cerró los ojos y se dejó guiar por la mano extraña, sin fijarse a quién pertenecía. Esa fue la primera vez que llegó al viejo parque.
Casi podía escuchar su propia risa cortando el silencio de la noche mientras jugaba en el sube y baja. Era feliz y no quería irse; pero cuando el cielo hizo notar la inminente llegada del amanecer, supo que era hora y tuvo la certeza de que sabría cómo llegar a su casa.
Con los años, dejó de necesitar la ayuda de su guía para hallar el parque. Llegaba sola a sus encuentros nocturnos en el columpio oxidado desde entonces, desde siempre.
El viejo parque se convirtió en algo más que su refugio: era el lugar donde había derramado sus primeras lágrimas de mujer, donde había encendido su primer cigarrillo y donde, por primera vez, había comprendido que la soledad era una amante caprichosa.
Recordó que, cuando aún era una adolescente, intentó llevar al segundo o tercer amor de su vida a su lugar especial. También recordó la desconcertada mirada en el rostro de él cuando, tras caminar por más de dos horas buscando el parque, ella tuvo que decirle que el lugar se había perdido, que había desaparecido.
En el trufi de vuelta, se sentó, como siempre, junto a una ventana en el lado opuesto del auto para tratar de buscar, en vano, el parque.
Una vez más, caminó la incierta distancia que se extendía entre su casa y el pequeño parque. Llegó al caserío gris y polvoriento que rodeaba a su lugar secreto y, con la sensación de paz que siempre la invadía en el parque, se acercó al chirriante columpio y se sentó, con cuidado, a esperar. No sabía porqué sus encuentros se hicieron menos frecuentes y pensó que esa noche tampoco llegaría.
Las horas y los cigarrillos la ayudaron a comprender. En realidad, lo supo desde siempre, pero no lo había entendido realmente hasta esa noche. Se levantó del columpió, buscó la cajita de madera, la acomodó bajo el brazo y, con un cigarrillo colgando de sus labios, comenzó a caminar. Esta vez no se dirigía a la seguridad de su casa, del café caliente y de los cigarrillos escondidos; esta vez caminó hacia la ciudad: su verdadera madre, su orgulloso padre, su mejor amigo, su único amante.
Comprendió que era una hija de la ciudad; que la ciudad siempre lo fue todo para ella y que esa era la verdadera razón para encontrar constantemente a ese lugar fantasma y sentirse acompañada por su presencia. Sabía que, en el corazón de la ciudad, encontraría a otros como ella: más almas de ciudad y otros lugares fantasma.