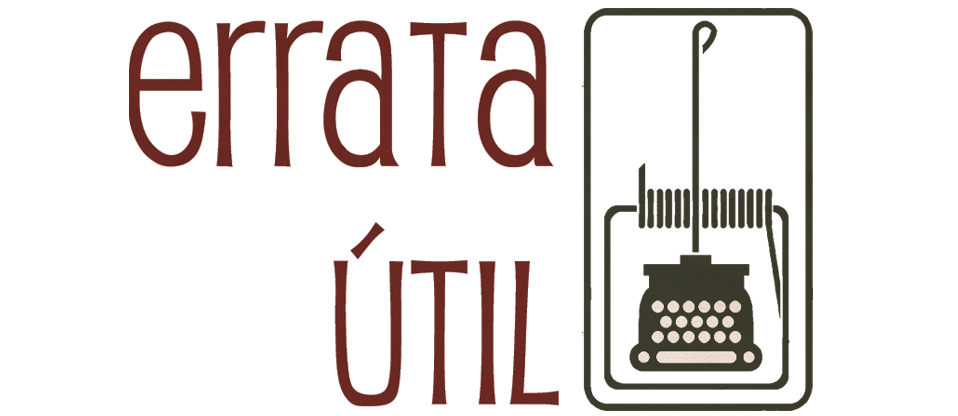(Sergio Tavel)
Luego de cruzar el viejo puente de madera que separaba su aldea del denso bosque, decidió que no volvería temprano a casa esa tarde. Le apetecía admirar los árboles y sentir la dócil caricia de la brisa sobre el rostro.
Su padre le había encomendado recoger leña para calentarse del frío azote del otoño que se incrementaba por las noches, el cual anunciaba la pronta llegada del invierno. Aquella tarea jamás le pareció agradable, pero no podía quejarse. En ocasiones anteriores ya había sufrido las tundas de su padre. Tenía que recoger la leña sin importar cuánto le disgustase. Aquella tarde en especial no le preocupó demasiado. Caminaba perdido en sus pensamientos. Acompañado únicamente por el crujir de las hojas en el suelo, por el bosque, y la brisa.
El silencio de los árboles sólo era interrumpido por el viento al agitar su follaje y, como un susurro, acariciaba sus oídos con delicadeza. Agitaba una vara distraídamente, dándole leves golpes a los arbustos que estaban en su camino.
Fue entonces cuando lo escuchó: Un canto se elevaba por las parduzcas copas de los árboles. Una dulzura como no había oído jamás. Se quedó inmóvil unos momentos tratando de aguzar el oído para asegurarse de que aquella melodía era real y no un producto de su imaginación; la cual, quizás, ya le estaba jugando bromas.
Luego de varios minutos, comprobó que la voz seguía allí, flotando suavemente con la brisa, atravesando las hojas de los árboles. Leve. Inconclusa. Plenamente hermosa. Sintió que su corazón ardía con un fuego abrasador. Que Morfeo sostenía su alma entre sus brazos. Se sintió vivo.
Presuroso, emocionado y, absolutamente seducido, se dispuso a encontrar el origen de aquel canto. Anduvo por un sendero que no conocía apartando las ramas sueltas de los árboles. La melodía se hacía cada vez más fuerte. Su corazón dió un brinco. La respiración se le agitaba. Estaba cerca.
Al cabo de unos metros, y luego de apartar un arbusto especialmente espeso, la vio. Allá, justo en frente de él, había una mujer, sumergida en una imperecedera danza al tiempo que cantaba con aquella voz; tan perfecta, tan sutil.
Se quedó contemplándola sin creer que fuera real. No podía ser. Pero, sin embargo, allí estaba. Su largo y oscuro cabello se agitaba en perfectas ondas al tiempo que su cuerpo se movía en un etéreo compás, fundiéndose con la brisa, con el ocaso, con los latidos de su corazón.
Sintió que su cuerpo se estremecía. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía existir tal belleza, tan pura y tan solemne? Se encontraba ensimismado. La mujer danzaba con tal delicadeza, con tal precisión, que el mundo a su alrededor existía sólo por ella. Sólo para ella.
Se acercó un poco más, dando pasos silenciosos. No quería distraerla o asustarla. Se sentó a escasos metros de distancia. En ese momento, la mujer dio un leve giro y sus ojos se encontraron directamente con los suyos. Aquellos ojos eran de un profundo color negro, casi azabache. La luna se reflejaba en ellos con un suave fulgor plateado.
No podía creerlo. Ni siquiera podía asimilarlo. Allí estaba ella. Hermosa. Delicada. Las horas se convirtieron en aves que revoloteaban en vuelos pasajeros y fugaces, que alejaban el tiempo dándole paso a la profunda noche.
Estaba enamorado. Todo lo que alguna vez conoció ya no tenía sentido alguno. Quería quedarse allí para siempre. Con ella. Verla danzar hasta que la luna devore al sol.
Hileras de destellos de luz saltaban ante sus ojos cuando la luz de la luna acariciaba su cabello. Tan largo, que parecía extenderse infinitamente hasta alcanzar las estrellas y envolverlas en un abrazo seductor y ligero.
Las curvas perfectas de su cuerpo se movían rítmicamente con la brisa, convirtiendo aquel lugar en un paraíso de éxtasis y eterna paz.
Sentía que su dulce voz le acariciaba el cuerpo, le envolvía por completo. Elevándolo por pacíficos sueños, por añoranzas, y por paisajes de un mundo perfecto, sumidos en un sólo suspiro.
De repente, comprendió que pronto amanecería. Que tendría que volver a casa. Que llegaría el momento de abandonarla. Aquella idea le pareció tan horrenda, tan atroz, que no quería creerla. No podía irse. No quería irse jamás. Allí es dónde pertenecía. Justo allí. Con ella. Por toda la eternidad.
Se levantó. Había tomado una decisión. No volvería a casa. Se dirigió hacia ella lentamente, con timidez. Tembloroso y emocionado, le tocó levemente el hombro. Para su asombro, ella no se sobresaltó, en cambio, se dio lentamente la vuelta y lo observó con cariño.
Sin pensarlo dos veces y, completamente seducido por su belleza, la rodeó con los brazos y la besó. Aquel fuego abrasador se extendió por todo su cuerpo, calentándolo. Ella, con ligereza, le devolvió el beso y el abrazo en un instante sublime.
La luna brillaba con más intensidad que antes. El mundo a su alrededor dejó de existir. Sólo importaba ella. Su dulce voz acariciaba sus oídos de tal forma que todos los demás sonidos y melodías que alguna vez disfrutó se desvanecieron en un instante.
Sus tiernos labios eran todo lo que imaginó y mucho más. Sintió que flotaba. Que el viento y la brisa lo elevaban lentamente y lo invitaban a danzar entre las estrellas. Que la luna y su luz le rodeaban todo el cuerpo. Ella lo abrazaba con firmeza, ungiéndose a él en una danza infinita. Inmortal.
Fue allí dónde se ahogó. En el lago más hermoso que había visto en toda su vida.