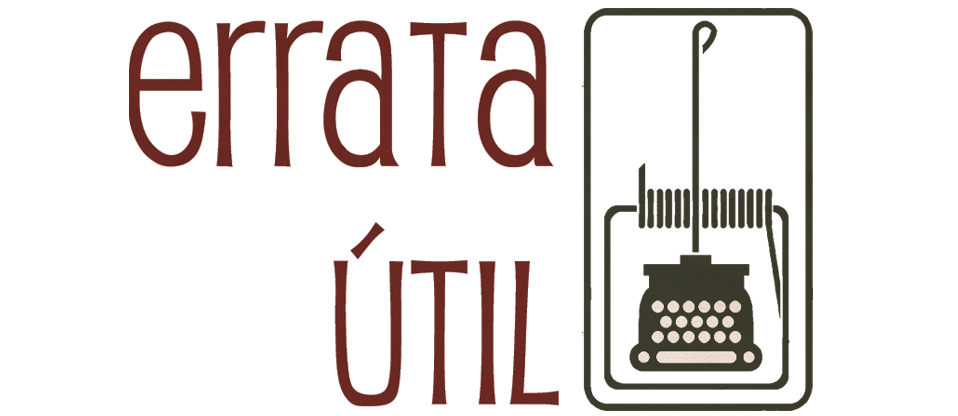(Sergio Tavel)
El violinista se instaló en la pequeña calle que ya conocía,
de baldosas rojas y desgastadas. Un sinfín de cafés se esparcía a lo largo de
ella, de todos los tamaños, estilos y colores. La gente murmuraba y caminaba
despreocupada. Por el canal, el agua fluía con placidez e hipnótica calma.
Abrió el estuche y sacó su viejo violín. Con la delicadeza de un amante, lo
colocó sobre el hombro y se preparó a tocar. Rasgó las cuerdas con el arco y,
lentamente, la melodía fluyó hacia el aire, acariciándolo, abrazándolo. Cerró
los ojos, recuerdos invadieron su mente: le hablaban de una mujer, de una
casita en el prado, de una tormenta, de un llanto, de muerte y silencio.
El
viento comenzó a soplar, silbando entre los tejados, acoplando su voz a la
música que lo recibía. Las personas que lo observaban tocar se sujetaron los
sombreros, los abrigos y los chales. Su largo cabello rojizo se agitaba,
trazando en el aire las notas, acompañando el rasgueo de las cuerdas. Las nubes
habían cubierto el cielo ocultando al sol y las primeras gotas de lluvia
cayeron, golpeando acompasádamente las baldosas de la calle. Las personas
comenzaron a retirarse, protegiéndose el rostro con las manos. El violinista
siguió tocando, moviéndose al ritmo de la melodía, con los ojos cerrados y el
cabello húmedo luchando por liberarse al viento. Las gotas caían en la voluta
del violín, acariciando el puente; las cuerdas, terminando su viaje en el
cordal, desprendiendo su propia música, su propio canto: el canto de las
tormentas. Su gran abrigo pardo y desgarrado se agitaba con el viento, su
bufanda danzaba, y su sombrero de ala ancha amenazaba con unirse a las hojas
secas en su viaje por el viento.
Aceleró
el ritmo, las lágrimas caían por sus ojos y acariciaban sus mejillas. La lluvia
crecía. El agua del canal ascendía y fluía con la rapidez de un río
precipitándose desde lo alto de una montaña. Pero él no se detenía, seguía
tocando, danzando, llorando. El viento soplaba con más fuerza, arrastrando
hojas secas, papeles olvidados y un sombrero descuidado. Las gotas dibujaban
formas en el aire a medida que caían. Formas de mujer, de niños, de árboles, de
alegría y nostalgia, siguiendo con su golpeteo a la melodía del violín. Las
gotas caían sobre el viejo instrumento, vibrando con el sonido. Agitó con más
fuerza el arco, la música surgió más fuerte, más rápida. Un relámpago iluminó
la calle, seguido de un trueno que acompañaba a la música. El canal se
desbordaba. Otro relámpago. El viento rugía. Un trueno. Más llanto. Su cuerpo
se movía en una danza, asemejándose a las notas que tocaba. Su sombrero fue
arrancado por la ventisca. Su cabello le decoraba el rostro y, furioso, se
debatía contra el viento. La melodía aumentó, también lo hizo la tormenta. Sus
dedos se movían con rapidez por las cuerdas, tratando de seguir a los latidos acelerados
de su corazón. Rasgó con el arco y una nota vibrante, potente, inundó la calle
y silenció al viento.
Con
un rápido movimiento, se detuvo. La melodía terminó. El viento paró. La lluvia
regresó a su acuoso reino. El canal bajó. Los relámpagos se apagaron y los
truenos enmudecieron. Las lágrimas se detuvieron. Los recuerdos se alejaron.
Respiraba con agitación. Lentamente, guardó su amado violín. Cerró el estuche,
lo cargó al hombro y se alejó. El sol, una vez más, se atrevió a asomarse a esa
calle, en la cual, la música ya no se escuchaba.